
Percepción docente sobre la aplicación
de metodologías activas en la Educación Superior: un estudio en una universidad
pública peruana
Teacher perceptions on the application of active methodologies
in Higher Education: a study in a Peruvian public university

 Dr. Juan
Luis Cabanillas-García. Profesor sustituto.
Universidad de Extremadura. España
Dr. Juan
Luis Cabanillas-García. Profesor sustituto.
Universidad de Extremadura. España

 Dra. María
Cruz Sánchez-Gómez. Catedrática de
Universidad. Universidad de Salamanca. España
Dra. María
Cruz Sánchez-Gómez. Catedrática de
Universidad. Universidad de Salamanca. España

 Dra. Evelyn
Paola Guillén-Chávez. Docente nombrado.
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú
Dra. Evelyn
Paola Guillén-Chávez. Docente nombrado.
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú

 Dra. Alejandra
Hurtado-Mazeyra. Docente asociado. Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Perú
Dra. Alejandra
Hurtado-Mazeyra. Docente asociado. Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. Perú
Recibido:
2025/02/24 Revisado 2025/03/01 Aceptado: 2025/05/02 Online First: 2025/05/07 Publicado: 2025/06/28
Cómo citar este artículo:
Cabanillas García, J. L.,
Sánchez-Gómez, M. C., Guillén Chávez, E. P., & Hurtado-Mazeyra,
A. (2025). Percepción docente sobre la aplicación de metodologías activas en la
Educación Superior: un estudio en una universidad pública peruana [Teacher perceptions on the application
of active methodologies in Higher Education: a study in a Peruvian public university]. Pixel-Bit.
Revista De Medios Y Educación, 73. https://doi.org/10.12795/pixelbit.114719
RESUMEN
Diversas políticas internacionales y nacionales buscan
la unificación de la educación superior mediante un modelo educativo centrado
en competencias, el aprendizaje activo y la formación continua. En este marco,
el presente estudio analiza la percepción del profesorado respecto a la
aplicación de metodologías activas en la Universidad Nacional San Agustín de
Perú. Se realizó un estudio no experimental, descriptivo y transversal con 131
docentes seleccionados por conveniencia. Los datos se recogieron mediante un
cuestionario Likert de cinco dimensiones, que analizan el uso de la tecnología
educativa, la aplicación de metodologías activas, la percepción docente de la
aceptación estudiantil, las necesidades de formación docente y la actitud hacia
estas metodologías. El instrumento mostró una alta fiabilidad interna de Alfa
de Cronbach de 0.950. Los resultados reflejan una actitud positiva hacia las
metodologías activas, destacando su contribución a la comprensión, la
participación y el aprendizaje centrado en el estudiante. No obstante, su
aplicación es limitada, siendo más frecuente en mujeres y en docentes de áreas
biomédicas. Se evidencia la necesidad de formación específica en el uso de
inteligencia artificial y tecnologías inmersivas para una implementación
efectiva.
ABSTRACT
Various international and
national policies aim to unify higher education through an educational model
centered on competencies, active learning, and lifelong learning. Within this
framework, this study analyzes faculty perceptions regarding the application of
active methodologies at the National University of San Agustín in Peru. A
non-experimental, descriptive, and cross-sectional study was conducted with 131
faculty members selected by convenience. Data were
collected using a five-dimensional Likert-type questionnaire, which analyzes
the use of educational technology, the application of active methodologies,
faculty perceptions of student acceptance, teacher training needs, and
attitudes toward these methodologies. The instrument showed a high internal reliability
of Cronbach's alpha of 0.950. The results reflect a positive attitude toward
active methodologies, highlighting their contribution to understanding,
participation, and student-centered learning. However, their application is
limited, being more frequent among women and faculty members in biomedical
fields. The need for specific training in the use of artificial intelligence
and immersive technologies for effective implementation is evident.
.
PALABRAS CLAVES· KEYWORDS
Active Methodologies; Higher Education; Teacher Perception; Educational
Technology; Teacher Training
1. Introducción
El Proceso de Bolonia busca
armonizar la educación superior en Europa, promoviendo un aprendizaje continuo
y basado en competencias. Impulsa modelos multidisciplinarios, integración
teoría-práctica y Metodologías Activas (MA) centradas en el estudiante. Estos
principios han influido en América Latina a través del Proyecto Tuning, que adaptó dichos enfoques a realidades educativas
de la región, a través del desarrollo de competencias genéricas y trasversales
en Educación Superior (Beneitore et al., 2007). En el
caso peruano, estas tendencias se han incorporado a través de políticas como la
Ley Universitaria N.º 30220, que impulsa la calidad, la innovación curricular y
la formación integral reflejando una transición hacia modelos educativos más
pertinentes y articulados con las demandas sociales y profesionales
contemporáneas, mediante la gestión de MA centradas en el estudiante
universitario y gestionadas por el docente que respondan a estas demandas.
Estos enfoques pedagógicos, sitúan al estudiante como
protagonista de su aprendizaje, promoviendo su participación activa, el
pensamiento crítico y la resolución de problemas a través de experiencias
significativas. Bajo su conceptualización, la principal
tarea del docente es enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudándole a
desarrollar estructuras cognitivas para gestionar eficazmente la información.
Muntaner Guasp et al. (2020) señalan que las concepciones educativas centradas
en competencias se han integrado en el Proceso de Convergencia Europea y en el
modelo de la OCDE, un organismo internacional que impulsa políticas
públicas orientadas al crecimiento económico, la equidad social y la mejora de
la calidad educativa. En este contexto, se observa una tendencia hacia metodologías de
aprendizaje que mejor responden a las necesidades de la sociedad actual,
fomentando la resolución de problemas, la capacidad crítica y la autonomía del
estudiante, y dejando atrás la mera memorización de contenidos, enfatizando los
resultados expresados en competencias genéricas y específicas, al tiempo que
redefine las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro de una organización
modular y multidisciplinar en un plan de estudios global. Asimismo, se
considera el proceso de aprendizaje como una labor cooperativa entre profesores
y alumnos, integrando estratégicamente la evaluación continua con las
actividades de enseñanza, utilizando el ECTS para medir el trabajo del
estudiante y garantizar la transparencia entre sistemas educativos, e
incorporando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para
innovar en los métodos de aprendizaje (Villa Sánchez, 2020). Las TIC, son el
conjunto de herramientas digitales y recursos tecnológicos que se utilizan para
facilitar, enriquecer y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje,
favoreciendo la interacción, el acceso a la información y la creación de
entornos educativos más dinámicos y personalizados. Además,
se destaca la importancia de estrategias inclusivas para atender la diversidad
en el aula.
La teoría del psiquiatra
estadounidense William Glasser, concluye que ciertos medios de adquisición de
conocimientos son más fáciles de asimilar que otros, por lo que los estudiantes
aprenden aproximadamente: 10% leyendo, 20% escribiendo, 50% observando y
escuchando, 70% discutiendo, 80% practicando, y 95% docencia. Estos resultados
indican que los métodos más eficientes se encuentran dentro del aprendizaje
activo.
Figura 1
Cómo
aprendemos
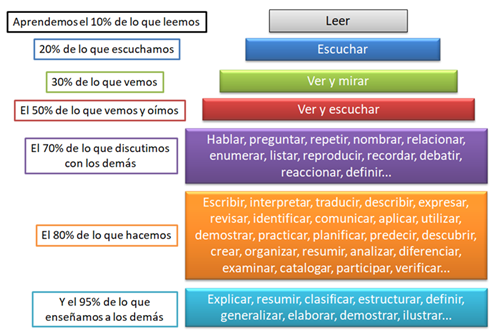
Fuente: Glasser
(1998) tomado de Fernández-Mesa et al. (2016)
El aprendizaje activo, en
contraste con el enfoque tradicional basado en clases magistrales, promueve una
mayor implicación emocional y cognitiva de los estudiantes, favoreciendo la
construcción significativa del conocimiento (Fidalgo-Blanco et al., 2019). A
diferencia del aprendizaje pasivo, en el que los estudiantes se limitan a escuchar,
las MA impulsan la toma de decisiones y la participación constante a través de
la práctica y la interacción (Cabanillas-García et al., 2023). Este enfoque destaca
la importancia de "aprender haciendo" como un proceso que involucra
más acciones cognitivas y mejora la retención del conocimiento. Asimismo, la
literatura evidencia que estas metodologías favorecen el desarrollo de
competencias transversales y específicas, promoviendo un aprendizaje autónomo y
reflexivo (Valencia-Quintero et al, 2024). En este sentido, la interacción
significativa entre los estudiantes y su entorno fomenta un aprendizaje más
profundo y duradero (Colomer et al., 2020).
Estas metodologías comparten
características esenciales como la creación de escenarios de trabajo prácticos,
el trabajo en grupo y la interacción con los compañeros, el aprendizaje por
descubrimiento, la conexión con situaciones del mundo real y el rol activo del
estudiante para la construcción del conocimiento. Es fundamental proporcionar a
los estudiantes situaciones complejas y desafíos que deben resolver, con
productos que sean observables y evaluables, fomentando competencias como la
autonomía y el pensamiento crítico. En este contexto, el estudiante actúa como
el agente activo del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor adopta el
rol de guía (Coloma Arguello et al., 2023).
No obstante, uno de los
problemas de las MA es que a menudo se implementan de manera incorrecta o no se
implementan en absoluto, quedando así solo en teoría o deseos (Mora Pluas et al., 2024). Robledo et al. (2015) identifican
desde la perspectiva estudiantil que las limitaciones en la implementación de
las MA incluyen la necesidad de tutores competentes y el compromiso del
alumnado. También subrayan que depender exclusivamente de una sola metodología
puede ser contraproducente, sugiriendo la combinación de diferentes métodos
para adaptarse a las necesidades específicas de cada situación educativa. Por
su parte, Santana et al. (2023) enfatizan la importancia de la formación
continua para los docentes en la aplicación de estas metodologías y destacan
que algunos profesores encuentran difícil evaluar su efectividad debido al
contexto y las condiciones particulares de cada curso o asignatura. Asimismo,
resaltan la relevancia del apoyo institucional para optimizar el aprendizaje de
los estudiantes.
A la hora de clasificar las
MA, López y Martínez (2017) proponen tres criterios para categorizar los
procesos metodológicos definidos como activos, que cumplen las características
descritas anteriormente (Figura 2): Las basadas
en la investigación promueven la indagación y el pensamiento crítico
mediante el uso de estrategias científicas guiadas por el docente,
desarrollando habilidades investigativas y trabajo en equipo (Rivadeneira &
Silva, 2017). Las centradas en el
desarrollo personal-cognitivo buscan el crecimiento integral del
estudiante, potenciando el pensamiento crítico, la metacognición y la
adquisición de competencias para la vida diaria y profesional (Ruiz-Morales,
2018). Por último, las metodologías de
aprendizaje social favorecen la cooperación y el aprendizaje colectivo a
través de la interacción y el aprendizaje-servicio, promoviendo la transmisión
de conocimientos entre iguales (Ojeda-Martínez, 2018).
Figura 2
Clasificación
de las MA
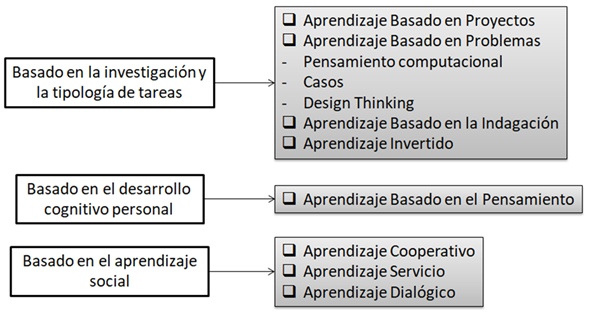
Fuente: López y Martínez (2017)
No obstante, de acuerdo con
Cabanillas-García (2025), es posible establecer una clasificación de las MA en función del uso de la tecnología,
diferenciando entre aquellas que utilizan enfoques pedagógicos tradicionales y
aquellas potenciadas por herramientas tecnológicas. Las MA tradicionales incluyen estrategias como el aprendizaje
cooperativo, el aula invertida o el aprendizaje basado en problemas, que
promueven la participación activa del estudiante sin
necesidad de tecnología avanzada (Basilotta
Gómez-Pablos & García Barrera, 2023). Por otro lado, las MA apoyadas en la tecnología integran
recursos como la simulación, la gamificación, la realidad aumentada y virtual,
y la tutoría personalizada basada en inteligencia artificial, que potencian el
compromiso y la motivación del alumnado, a la vez que desarrollan competencias
digitales esenciales para la educación en el contexto de la sociedad 4.0 (Navas
Bethancourth y Blancafort-Masriera,
2022). Estas últimas estrategias permiten crear entornos de aprendizaje
inmersivos e interactivos, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y
la resolución de problemas, al tiempo que personalizan la experiencia educativa
y facilitan el seguimiento continuo del progreso de los estudiantes (Mounkoro et al., 2024). Por tanto, esta clasificación
refleja la evolución de las MA hacia un modelo más dinámico y flexible, donde
el uso de tecnologías emergentes complementa y amplía las posibilidades
pedagógicas tradicionales (Villalobos López, 2024).
El uso e implementación de
las MA, tanto tradicionales como potenciadas por tecnología, están
influenciadas por variables como el género, la edad, el área de conocimiento y
la formación docente. La literatura reciente destaca que las docentes mujeres
tienden a aplicar MA con mayor frecuencia, valorando más la colaboración y el
trabajo en equipo (Arias-Gago & Rodríguez-García, 2020), mientras que los
profesores más jóvenes muestran mayor predisposición al uso de estas
estrategias debido a su familiaridad con las tecnologías educativas
(Becerra-García et al., 2023). Además, la falta de formación específica y
actualizada en MA y tecnologías emergentes sigue siendo una barrera
significativa para su implementación efectiva (Godinho
et al., 2022), subrayando la necesidad de programas de capacitación continua
que refuercen el papel del docente como facilitador en entornos de aprendizaje
dinámicos y tecnológicos, tal como se mencionaba en la clasificación anterior
de MA.
Del análisis de la
literatura realizado sobre las MA, parten los interrogantes de investigación,
en su aproximación al contexto de la Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa (UNSA): ¿Cuál es el nivel de uso que el profesorado declara respecto a
las MA en su práctica docente? ¿Qué percepción tiene el profesorado sobre la
aceptación que muestra el alumnado hacia la implementación de las MA? ¿Cuáles
son las necesidades de formación identificadas por el profesorado en relación
con el uso de las MA? ¿Qué actitud manifiesta el profesorado hacia la
incorporación de las MA en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Existen
diferencias significativas en el nivel de uso, percepción de la aceptación del
alumnado, necesidades de formación y actitud hacia las MA en función del sexo
del profesorado? ¿Qué tipo de relación existe entre el nivel de uso, la
percepción sobre la aceptación del alumnado, las necesidades de formación y la
actitud hacia las MA, con la edad del profesorado?
El objetivo general de
investigación es: “Analizar la percepción de los docentes sobre la aplicación
de las MA en el contexto de la Educación Superior en la UNSA”. Para darle
respuesta, se plantean los siguientes objetivos específicos:
·
Evaluar
el nivel de uso, percepción sobre la aceptación del alumnado, necesidades de
formación y actitud hacia las MA (EO1).
·
Establecer
las diferencias en función del sexo y el área de conocimiento en las variables
analizadas (EO2).
·
Determinar
las relaciones existentes entre estas variables, con la edad y la experiencia
docente (EO3).
·
Analizar
la relación existente entre las variables analizadas (OE4).
2.
Metodología
2.1. Diseño de investigación
Con el propósito de alcanzar
los objetivos planteados en la investigación, se llevó a cabo un estudio de
carácter descriptivo, adoptando un enfoque metodológico de tipo cuantitativo,
tal como sugiere Acosta Faneite (2023) para
investigaciones que buscan analizar fenómenos a través de la medición objetiva
de datos. El diseño seleccionado fue no experimental, de corte transversal y de
tipo comparativo-causal, lo que permitió observar y analizar las diferencias y
relaciones causales entre variables en un momento específico en el tiempo, sin
manipulación deliberada de las mismas (Torres Barzabal
et al., 2022; López-Padrón et al., 2024). Para la recolección de los datos, se
empleó la técnica de encuesta, utilizando un cuestionario autoadministrado como
instrumento principal, lo que facilitó la obtención de información directa de
los participantes de manera sistematizada y eficiente (Serrano et al., 2023).
2.2. Población y muestra
La población del trabajo
presentado fue la comunidad docente de la UNSA durante el curso académico
2023/2024. Se trata de una población finita que en base a los últimos registros
se estima que oscila en torno a los 1422 docentes. La muestra estuvo compuesta
por 131 participantes que, reclutados a través de un muestreo por conveniencia,
siendo incluidos aquellos docentes con relación contractual con la UNSA, con
disponibilidad y capacidad para la cumplimentación del instrumento de
investigación. Se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los
participantes, siendo informados de los objetivos y procedimientos del estudio.
Se respetaron los principios de voluntariedad y confidencialidad regidos por el
protocolo de bioética de la UNSA. El estudio cumple con el reglamento de ética
de la UNSA y es parte de los proyectos del Instituto de Investigación,
Innovación y Desarrollo de las Ciencias de la Educación INEDU-UNSA.
En la Tabla 1, se detallan
las características sociodemográficas de la muestra. De los 131 participantes,
el 48,9% son hombres y el 51,1% son mujeres. La edad promedio de los
participantes es de 55,13 años, con una desviación estándar de 10,240. En
cuanto a la experiencia docente, el promedio es de 18,42 años, con una
desviación estándar de 11,095. Predomina el área de sociales con un 42,7%,
seguido del área de ingeniería con un 34,4% y el área de biomédicas con un 22,9%.
En relación con el estado civil, el 64,1% de los participantes están casados o
en unión libre, seguido por un 28,2% que están solteros, un 5,3% que están
divorciados y un 2,3% que son viudos. Respecto a la jornada de trabajo, el 44,3%
trabaja en jornada matutina, el 43,5% en doble jornada, el 6,9% en jornada
nocturna y solo un 5,3% en jornada vespertina. Finalmente, en cuanto al sector
de residencia, el 99,2% de los participantes vive en áreas urbanas y solo el 0,8%
en áreas rurales.
Tabla 1
Características
sociodemográficas de la muestra
|
Variable |
Media ± DE/Frecuencia (porcentaje) |
|
Sexo Hombre Mujer |
64
(48,9%) 67
(51,1%) |
|
Edad |
55,13 ± 10,240 |
|
Experiencia docente
(años) |
18,42 ± 11,095 |
|
Área de conocimiento Área
de ingeniería Área
de biomédicas Área
de sociales |
45
(34,4%) 30
(22,9%) 56
(42,7%) |
|
Estado civil Soltero/a Casado/a, Pareja de hecho o unión libre Divorciado/a Viudo/a |
37
(28,2%) 84
(64,1%) 7 (5,3%)
3 (2,3%) |
|
Jornada de trabajo Matutina Vespertina Doble
jornada Nocturna |
58
(44,3%) 7 (5,3%) 57
(43,5%) 9 (6,9%) |
Elaboración propia. DE = Desviación Estándar
2.3. Instrumento de
investigación
El equipo de investigación,
compuesto por cinco investigadores/as de diferentes áreas (educación,
psicología, ciencias sociales, lengua y literatura), participó en la
construcción y validación del cuestionario desde una perspectiva
interdisciplinar, basándose en trabajos previos como los de Ibáñez-López et al.
(2022). El cuestionario se digitalizó utilizando Google Forms
para una mejor distribución y accesibilidad. La colaboración del INEDU-UNSA fue
solicitada para la difusión del cuestionario entre el profesorado de las tres
áreas de conocimiento.
Cuenta con 5 dimensiones y
una fiabilidad interna, medida con el estadístico de Alfa de Cronbach de 0.950.
En la Tabla 2, se describen el número de ítems, escala y fiabilidad de cada una
de las dimensiones y del cuestionario completo. La primera de las dimensiones
analiza diferentes componentes vinculadas a la tecnología educativa, como su
introducción en las aulas, innovación docente, nuevas metodologías y
autopercepción de la competencia digital. Las otras cuatro dimensiones,
profundizan en diferentes componentes de evaluación de las MA:
·
Uso
de las MA (UMA): Frecuencia, variedad y forma en que el profesorado incorpora
estrategias didácticas centradas en el estudiante, tales como el aprendizaje cooperativo,
el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje invertido, con el objetivo
de favorecer una enseñanza más participativa y significativa.
·
Percepción
docente del grado de aceptación de las MA por el alumnado (AcMA):
Alude a cómo el
profesorado interpreta y valora la disposición, el interés y la receptividad
del alumnado hacia la implementación de MA, considerando su implicación,
actitud y nivel de compromiso durante su desarrollo.
·
Necesidades
de formación docente (FMA): Se refiere a las carencias percibidas por el
profesorado en cuanto a conocimientos, competencias y herramientas pedagógicas
necesarias para planificar, aplicar y evaluar eficazmente MA en el aula, así
como a su interés por recibir formación continua en este ámbito.
·
Actitud
hacia las MA (AtMA): Comprende las
creencias, valoraciones y predisposición del profesorado respecto a la
utilidad, pertinencia y aplicabilidad de las MA en su práctica docente, así
como su nivel de motivación y apertura al cambio metodológico.
Tabla 2
Características
sociodemográficas de la muestra
|
Dimensión |
Nº de items |
Escala |
Alfa de Cronbach |
|
Tecnología educativa |
4 |
1-10 |
0,713 |
|
Uso de las MA (UMA) |
12 |
1-5 |
0,908 |
|
Percepción docente del grado de aceptación de las MA por el alumnado (AcMA) |
12 |
1-5 |
0,919 |
|
Necesidades de formación docente (FMA) |
12 |
1-5 |
0,920 |
|
Actitud hacia las MA (AtMA) |
8 |
1-5 |
0,933 |
|
Cuestionario completo |
48 |
|
0,950 |
Fuente: Elaboración propia
2.4. Análisis de los datos
Para llevar a cabo los
análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, se empleó la versión 25 del
software SPSS de IBM (Cabanillas-García et al., 2023; Vásquez Peñafiel et al.,
2023). Se realizaron los siguientes tipos de análisis: a) univariado,
con el propósito de describir las características generales de la muestra, así
como las dimensiones y los ítems que las componen; b) bivariado, para
identificar las diferencias significativas entre las dimensiones estudiadas en
relación con el sexo y área de conocimiento de los docentes, utilizando las
pruebas no paramétricas U de Mann Whitney (para variables con dos grupos
independientes) y H de Kruskal Wallis (para variables con más de dos grupos); y
c) correlacional, con el objetivo de evaluar las relaciones entre las
dimensiones en estudio y su vínculo con la edad y la experiencia docente. Los
análisis bivariados se realizaron con un nivel de confianza del 95% y un margen
de error del 5%, mientras que las correlaciones se ejecutaron con un nivel de
confianza del 99% y un margen de error del 1%.
3.
Análisis y resultados
3.1. Análisis de datos
descriptivo
En primer lugar, se muestran
en la Figura 3 los valores promedio sobre los ítems que analizan diferentes
aspectos vinculados a la tecnología educativa. Todos los valores, son
superiores a 7,5, lo que muestra el valor otorgado por el profesorado de la
UNSA a la tecnología educativa. Destaca preferentemente la consideración de que
deben ser introducidas en su área de conocimiento (M = 8,95; DT = 1,595) y de
que las nuevas metodologías deben aplicarse en su área para mejorar el
aprendizaje (M = 8,68; DT = 1,458). No obstante, a pesar de autopercibir
una adecuada competencia tecnológica (M = 7,68; DT = 1,495), ésta se sitúa por
debajo de las otras tres consideraciones.
Figura 3
Valores
promedio de los ítems de la dimensión tecnología educativa
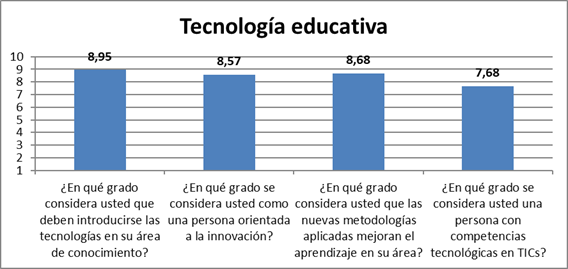
En la Figura 4, se muestran
los valores promedio de las dimensiones objeto de estudio. Todas las
dimensiones obtienen puntuaciones superiores a valor central, pero la dimensión
con la puntuación promedio más elevada, es AMT (M = 4,23; DT = 0,76) ya que los
docentes necesitan adquirir habilidades y conocimientos específicos sobre cómo
implementar estas metodologías de manera efectiva en el aula. La dimensión que
obtiene la menor puntuación media es UAM (M = 2,81; DT = 0,91) que implica que
profesorado de la UNSA no realice un amplio uso de las AM en sus clases.
Figura 4
Valores
promedio de las dimensiones
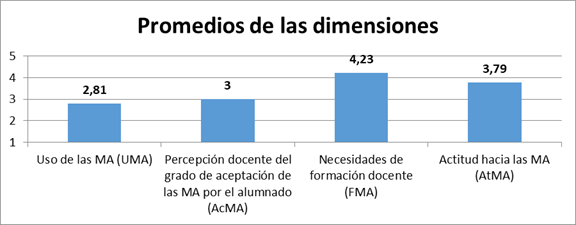
Figura 5
Valores
promedio de los ítems de las dimensiones Uso de las MA, Percepción docente del
grado de aceptación de las MA por el alumnado y Necesidades de formación
docente
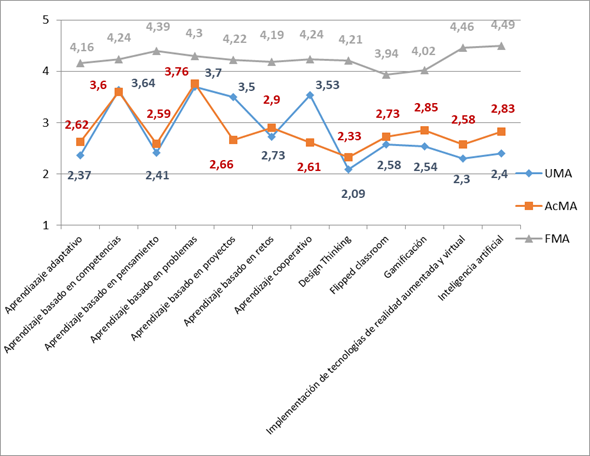
En la Figura 5, se reflejan
los promedios individuales de cada una de las MA analizadas en cada dimensión.
Con respecto al uso, las más utilizadas por el profesorado de la UNSA son el
aprendizaje basado en problemas (M = 3,70; DT = 1,30) y el aprendizaje basado
en competencias (M = 3,64; DT = 1,25), mientras que las menos utilizadas son el
Design Thinking (M = 2,09;
DT = 1,26) y la implementación de las tecnologías de realidad aumentada y
virtual (M = 2,30; DT = 1,30). Desde la perspectiva de los docentes, las MA que
tienen una mejor aceptación por el alumnado, coinciden con las más utilizadas,
el aprendizaje basado en problemas (M = 3,76; DT = 1,25) y el aprendizaje
basado en competencias (M = 3,60; DT = 1,25). Las AM que el profesorado
considera que necesita y reclama una mayor formación, son la inteligencia
artificial (M = 4,49; DT = 0,91) y la implementación de tecnologías de realidad
aumentada y virtual (M = 4,46; DT = 0,88). Por el contrario, las que el
profesorado considera que necesita una menor formación, son el flipped classroom (M = 3,94; DT =
1,21) y la gamificación (M = 4,02; DT = 0,91).
En la Figura 6, se muestran los valores promedio de
los ítems vinculados a la actitud hacia las MA. Ha obtenido la mayor puntuación
la promoción por parte del profesorado de la participación de los estudiantes,
tanto de forma grupal como individual hacia la búsqueda de conocimiento con la
aplicación de las diferentes AM (M = 4,11; DT = 0,92) y la realización de
retroalimentación a partir de la reflexión de las dudas e inquietudes surgidas
en clase (M = 3,98; DT = 1,08).
Figura 6
Valores
promedio de los ítems de la dimensión Actitud hacia las MA
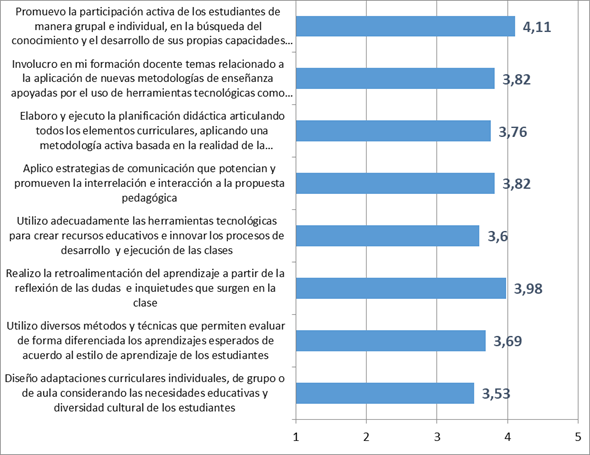
3.2. Análisis de datos
inferencial
En la Tabla 3, se muestran
los resultados en el análisis de las diferencias por sexo. Se ha encontrado que
las mujeres consideran en mayor medida que las TIC deben ser aplicadas en su área
de conocimiento (p = 0,007), perciben que sus estudiantes tienen una mayor
aceptación en la aplicación de las MA (p = 0,023) y una actitud más positiva
hacia las MA (p = 0,018).
Tabla 3
Resultados
de las diferencias en función del sexo
|
Dimensión |
Hombres (n = 64) |
Mujeres (n = 67) |
U |
p-valor |
|
Media |
||||
|
Introducción TIC en su
área |
8,91 |
8,99 |
1992,500 |
0,446 |
|
Persona orientada a la innovación |
8,70 |
8,45 |
2033,500 |
0,598 |
|
Aplicación TIC en su
área |
8,33 |
9,01 |
1580,000 |
0,007 |
|
Competencia digital |
7,55 |
7,81 |
1986,000 |
0,456 |
|
UMA |
2,69 |
2,94 |
1829,000 |
0,147 |
|
AcMA |
2,80 |
3,20 |
1651,000 |
0,023 |
|
FMA |
4,10 |
4,37 |
1777,000 |
0,088 |
|
AtMA |
3,58 |
3,97 |
1633,000 |
0,018 |
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 4, se analizan
las diferencias en función del área de conocimiento del profesorado. Se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas en la autopercepción de
su competencia digita (p = 0,046) siendo los docentes del área de ingeniería
los que consideran que poseen una mayor competencia digital, frente a los del
área de sociales que consideran que tienen una peor competencia digital.
También se han encontrado diferencias en el uso de las AM (p = 0,029) siendo el
profesorado del área de biomédicas, quienes realizan un uso más intensivo de
este tipo de metodologías.
Tabla 4
Resultados
de las diferencias en función del área de conocimiento
|
Dimensión |
Área de ingeniería (n = 45) |
Área de biomédicas (n = 30) |
Área de sociales (n = 56) |
Chi-cuadrado |
p-valor |
|
Media |
|||||
|
Introducción TIC en su
área |
8,93 |
8,97 |
8,95 |
0,401 |
0,919 |
|
Persona orientada a la innovación |
8,29 |
8,87 |
8,64 |
4,246 |
0,120 |
|
Aplicación TIC en su
área |
8,62 |
8,93 |
8,59 |
2,043 |
0,360 |
|
Competencia digital |
8,07 |
7,80 |
7,30 |
6,153 |
0,046 |
|
UMA |
2,68 |
3,17 |
2,74 |
7,113 |
0,029 |
|
AcMA |
2,88 |
3,36 |
2,90 |
5,810 |
0,055 |
|
FMA |
4,22 |
4,19 |
4,28 |
0,983 |
0,612 |
|
AtMA |
3,64 |
4,04 |
3,77 |
4,649 |
0,098 |
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 5, se detallan
las relaciones entre la edad y la experiencia con cada una de las dimensiones
analizadas. Se puede observar, que no hay relación entre la edad y cada una de
las variables analizadas, lo que muestra que la edad no es determinante en el
uso de las MA, su preferencia por el alumnado, la demanda de formación de los
docentes o su actitud. De igual modo, ocurre con la experiencia, donde tampoco
se halló ninguna relación significativa.
Finalmente, en la Tabla 6,
se muestran las relaciones entre las dimensiones de las MA analizadas. Se han
establecido relaciones positivas y significativas del uso con la aceptación del
alumnado (p = 0,000) y la actitud docente (p = 0,000). Esto tiene una especial
relevancia, ya que el aumento en el uso de las MA por parte de los profesores
conlleva una actitud más positiva hacia estas prácticas, lo que a su vez
promueve una mayor percepción de la aceptación por parte de los estudiantes.
Esto crea un ambiente educativo más participativo y dinámico, favoreciendo el
compromiso y el aprendizaje activo de los estudiantes. A su vez, que el
profesorado muestre una actitud más positiva hacia las MA, percibe una mayor
aceptación por parte del alumnado (p = 0,006), motivando e incentivando al
profesorado para formarse de forma específica en este ámbito (p = 0,000).
Tabla 5
Resultados
de las correlaciones entre las dimensiones objeto de estudio y la edad y la
experiencia
|
Dimensión |
Análisis de datos |
Edad |
Experiencia |
|
Introducción TIC en su área |
p-value |
0,770 |
0,624 |
|
r |
0,226 |
0,043 |
|
|
Persona orientada a la innovación |
p-value |
0,698 |
0,298 |
|
r |
-0,034 |
0,092 |
|
|
Aplicación TIC en su área |
p-value |
0,330 |
0,282 |
|
r |
-0,086 |
-0,095 |
|
|
Competencia digital |
p-value |
0,108 |
0,482 |
|
r |
-0,141 |
0,062 |
|
|
UMA |
p-value |
0,318 |
0,194 |
|
r |
-0,088 |
0,114 |
|
|
AcMA |
p-value |
0,070 |
0,957 |
|
r |
-0,159 |
-0,005 |
|
|
FMA |
p-value |
0,299 |
0,484 |
|
r |
-0,091 |
-0,062 |
|
|
AtMA |
p-value |
0,168 |
0,792 |
|
r |
-0,121 |
0,023 |
Fuente: Elaboración propia. r = Coeficiente de correlación
Tabla 6
Correlaciones
entre las dimensiones objeto de estudio
|
Dimensión (n = 131) |
UMA |
AcMA |
FMA |
AtMA |
|
|
UMA |
p-value |
|
0,000 |
0,390 |
0,000 |
|
r |
0,811** |
0,076 |
0,628** |
||
|
AMA |
p-value |
0,000 |
|
0,097 |
0,000 |
|
r |
0,811** |
0,146 |
0,704** |
||
|
FMA |
p-value |
0,390 |
0,097 |
|
0,006 |
|
r |
0,076 |
0,146 |
0,237** |
||
|
AtMA |
p-value |
0,000 |
0,000 |
0,006 |
|
|
r |
0,628** |
0,704** |
0,237** |
||
Fuente: Elaboación propia. r = Coeficiente de
correlación; **La correlación es significativa al nivel 0,01
(bilateral)
4. Discusión y conclusiones
Dando respuesta al OE1: “Evaluar
el nivel de uso, percepción sobre la aceptación del alumnado, necesidades de
formación y actitud hacia las MA” los datos obtenidos evidencian un alto reconocimiento por parte del profesorado
de la UNSA sobre la importancia de la tecnología educativa, con
puntuaciones destacadas en la necesidad de introducir nuevas metodologías en
sus áreas de conocimiento y en su capacidad para mejorar el aprendizaje. Sin
embargo, la autopercepción de la
competencia tecnológica, aunque positiva, se sitúa por debajo de estas
valoraciones, lo que sugiere que, si bien existe una predisposición favorable,
todavía hay margen para fortalecer la competencia digital del profesorado, tal
y como identifican trabajos previos (Cabanillas-García et al, 2019; 2020).
En relación con el nivel de
uso de las MA, los resultados evidencian una aplicación aún limitada,
destacando el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en
competencias como las estrategias más implementadas. Esta tendencia se
corresponde con la percepción del profesorado sobre la aceptación que estas
metodologías tienen por parte del alumnado, quienes las valoran como las más
efectivas. Sin embargo, el reducido empleo de metodologías más innovadoras,
como el Design Thinking o
el uso de tecnologías emergentes —realidad aumentada y virtual—, refleja una
adopción desigual de las MA, que sigue estando predominantemente enfocada en
enfoques tradicionales. Esta limitación parece estar directamente relacionada
con la carencia de formación específica, como se observa en los resultados
relativos a las necesidades de capacitación docente, donde destacan la
inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas como ámbitos prioritarios
de actualización.
Estos hallazgos refuerzan lo
señalado por estudios previos (Rivadeneira & Silva, 2017; Navas Bethancourth y Blancafort-Masriera,
2022), que indican que el uso de MA se concentra mayoritariamente en
estrategias tradicionales orientadas a la investigación, la indagación, el
aprendizaje social y el desarrollo cognitivo personal, mientras que las
metodologías potenciadas por tecnologías avanzadas como la inteligencia
artificial o la realidad aumentada siguen siendo aplicadas de forma puntual y
marginal, debido principalmente a la falta de formación y a la percepción de
complejidad en su implementación (Cabanillas-García, 2025). En cuanto a la actitud hacia las MA, los docentes
expresan una disposición positiva, especialmente en aspectos relacionados con
la promoción de la participación
estudiantil y la retroalimentación
reflexiva, lo que demuestra una orientación pedagógica favorable a la
implementación de estas metodologías, aunque aún no se haya generalizado su
uso, ya que, con frecuencia, su implementación es deficiente, errónea o, en
muchos casos, ni siquiera llega a materializarse, estás terminan por quedar
relegadas al plano teórico o convertidas en meros propósitos sin ejecución real
(Mora Pluas et al., 2024).
Respondiendo al OE2:
“Establecer las diferencias en función del sexo y el área de conocimiento en
las variables analizadas”, los resultados evidencian que tanto el sexo como el
área disciplinar influyen de manera significativa en la implementación de MA
por parte del profesorado universitario. En particular, se identifican
diferencias notables asociadas al sexo: las mujeres presentan una mayor
predisposición hacia la integración de las TIC, perciben una mejor aceptación
por parte del alumnado hacia las metodologías activas y mantienen una actitud
más favorable hacia su uso en el aula. Estos hallazgos coinciden con
investigaciones previas, como la de Arias-Gago y Rodríguez-García (2020), que
ya apuntaban a una mayor afinidad del profesorado femenino hacia enfoques
pedagógicos centrados en el estudiante.
Esta diferencia puede
interpretarse desde varias perspectivas. Por un lado, podría relacionarse con
una mayor sensibilidad pedagógica o una orientación hacia prácticas más
inclusivas y colaborativas por parte de las mujeres, elementos comúnmente
asociados con las MA. Por otro, también puede reflejar una actitud más abierta
a la innovación y al cambio metodológico, en contraste con ciertos patrones de
enseñanza más tradicionales aún presentes en algunos perfiles del profesorado
masculino. No obstante, estos resultados también invitan a reflexionar sobre la
necesidad de superar estereotipos de género en la formación docente,
promoviendo entornos institucionales que favorezcan la adopción de MA de manera
transversal, independientemente del sexo o del área disciplinar. En este
sentido, las políticas universitarias deben contemplar acciones formativas más
equitativas, que no solo reconozcan estas diferencias, sino que también
impulsen procesos de sensibilización, acompañamiento y formación continua para
garantizar que todo el profesorado, sin distinción, cuente con las
herramientas, actitudes y competencias necesarias para implementar MA de forma
efectiva y sostenible.
En cuanto al área de
conocimiento, los docentes de ingeniería se perciben como más competentes
digitalmente, mientras que los de sociales se perciben con menor competencia
digital, lo que refuerza la necesidad de ofrecer formación y recursos al
profesorado de esta área. Además, el profesorado del área de biomédicas es el
que más intensivamente utiliza las MA. Estos hallazgos resaltan la necesidad de
considerar estas diferencias al diseñar programas de formación y apoyo
específicos para la implementación de MA en la educación, ya que la falta de formación
es una clara barrera para su implementación (Godinho
et al., 2022).
Con respecto al OE3: “Determinar
las relaciones existentes entre estas variables, con la edad y la experiencia
docente“ los datos revelan que la edad y la experiencia docente, no influyen en
el uso de las AM, la percepción docente de su aceptación por parte del
alumnado, la demanda de formación de los docentes o su actitud hacia estas
metodologías, lo que justifica que una propuesta educativa basada en el uso de
las MA, puede ser implementada tanto por los docentes más noveles, como por los
más veteranos. Estos resultados, contrastan con aquellos trabajos que mencionan
una predominancia en el uso de MA por parte del profesorado más joven
(Becerra-García et al., 2023) o que un factor limitante de su implementación es
el envejecimiento (Toledo Sandoval & García Vélez, 2022)
Finalmente, dando respuesta
al OE4: “Analizar la relación existente entre las variables analizadas“
los resultados obtenidos, respaldan los trabajos previos que destacan la
relación positiva entre el uso de las MA, la actitud del profesorado y la
aceptación del alumnado, desde la perspectiva del profesorado. Investigaciones
como las de Rodríguez García (2021) y Crisol Moya et al. (2020) evidencian que
una mayor implicación docente en MA mejora la percepción estudiantil y fomenta
entornos educativos más participativos, lo que refuerza la necesidad de
impulsar tanto la formación del profesorado como la infraestructura tecnológica
que permita su aplicación efectiva y sostenible.
Este estudio presenta una
serie de limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados.
En primer lugar, el diseño transversal limita el alcance a correlaciones
observadas en un momento determinado, sin permitir establecer relaciones de
causalidad. Además, el enfoque trasversal, impide profundizar en su rutina en
el uso de las MA, por lo que, en futuras investigaciones, se podrían incorporar
metodologías mixtas que enriquezcan el análisis. El uso de un muestreo por
conveniencia restringe la generalización de los hallazgos, pero ayuda a
contextualizar la situación actual de esta Universidad de Perú y de su entorno.
No obstante, para futuras investigaciones se considera recomendable
complementar este enfoque con técnicas de triangulación metodológica, como
entrevistas cualitativas o grupos focales, o incorporar procesos de validación
externa que refuercen la solidez de los hallazgos y amplíen la comprensión del
fenómeno desde una perspectiva más integral. Por otro lado, la aplicación de un
cuestionario autoadministrado en formato digital, si bien facilitó la
recolección de datos, pudo excluir a docentes con menor competencia digital o
acceso tecnológico limitado.
Para fortalecer las
políticas formativas institucionales en las universidades peruanas, resulta
fundamental priorizar programas de capacitación docente en metodologías
activas, integrando enfoques innovadores como la inteligencia artificial y las
tecnologías inmersivas, que complementen y enriquezcan las estrategias
pedagógicas tradicionales. Esta formación debe orientarse hacia una aplicación
práctica y contextualizada, promoviendo su uso efectivo en las aulas
universitarias. Asimismo, es necesario que las instituciones fomenten una
cultura organizacional que valore la innovación pedagógica, mediante el
reconocimiento de buenas prácticas, la difusión de experiencias exitosas y el
acompañamiento en la implementación, aprovechando la percepción positiva del
profesorado sobre la receptividad del alumnado. Finalmente, se debe garantizar
que la oferta formativa sea flexible y sensible a las características del profesorado,
adaptándose a las particularidades disciplinares y evitando que factores como
la edad o la trayectoria profesional actúen como barreras para la innovación.
Este enfoque debe ir acompañado de un compromiso institucional sostenido, que
incluya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el
acompañamiento pedagógico continuo.
Como posibles líneas de
investigación generadas a partir de este estudio, se puede mencionar el
análisis de la relación entre la infraestructura tecnológica de las
instituciones y la efectividad de las MA, comparando universidades con
diferentes niveles de recursos. Además, sería útil realizar estudios
cualitativos sobre las experiencias y desafíos del profesorado al implementar
las MA, así como las percepciones del alumnado sobre su adaptabilidad y
efectividad. También se sugiere investigar el impacto de la formación continua
del profesorado en tecnologías educativas y metodologías innovadoras en la
calidad de la enseñanza, junto a la satisfacción docente.
Contribución de los autores
Conceptualización, (E.P.G.C.; A.H.M.), Creación de
datos, (J.L.C.G.; M.C.S.G.); Análisis formal, (J.L.C.G.; M.C.S.G.);
Investigación, (J.L.C.G.; M.C.S.G.); Metodología, (J.L.C.G.; M.C.S.G.);
Administración del proyecto, (E.P.G.C.; A.H.M.); Supervisión (J.L.C.G.;
M.C.S.G); Validación, (J.L.C.G.; M.C.S.G); Redacción del borrador original
(J.L.C.G; M.C.S.G.; E.P.G.C; A.H.M.). Redacción, revisión y edición (J.L.C.G;
M.C.S.G.; E.P.G.C; A.H.M.).
Financiación
Esta investigación no ha recibido financiación externa
Disponibilidad de datos
El conjunto de datos
utilizados en este estudio están disponibles previa solicitud razonable al
autor de correspondencia
Aprobación ética
No se aplica
Consentimiento de publicación
No se aplica
Conflicto de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés
Derechos y permisos
Open Access. Este artículo está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el uso, intercambio,
adaptación, distribución y reproducción en cualquier medio o formato, siempre y
cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor original y a la fuente,
se proporcione un enlace a la licencia Creative Commons y se indique si se
realizaron cambios.
Referencias
Acosta Faneite,
S. F. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. Revista
Latinoamericana Ogmios, 3(8), 82-95. https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084
Arias-Gago, A. R., &
Rodríguez-García, A. (2020). Validación de la escala OCDUMA para analizar las
concepciones, opiniones y percepciones del profesorado hacia las metodologías
activas. Aula Abierta, 49(4),
403–412. https://doi.org/10.17811/rifie.49.4.2020.403-412
Basilotta Gómez-Pablos, V., y García Barrera, A.
(2023). Metodologías activas aplicando
tecnologías digitales. Narcea Ediciones.
Becerra-García, E.,
Castillo-Salazar, D., & Viera Muñoz, F. (2023). Active
methodologies: An approach to virtual teaching in natural sciences. In A.
Mesquita, A. Abreu, J. V. Carvalho, C. Santana, & C. H. P. de Mello (Eds.),
Perspectives and trends in education and
technology (pp. 245–256). Springer Nature. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-5414-8_24
Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Marty Maletá,
M., Siufi, G., & Wagenaar, R. (Eds.). (2007). Reflections
on and outlook for Higher Education in Latin America: Final report – Tuning
Latin America Project 2004-2007. University of Deusto & University of
Groningen. http://tuning.unideusto.org/tuningal
Cabanillas-García, J. L. (2025). The Application of
Active Methodologies in Spain: An Investigation of Teachers’ Use, Perceived
Student Acceptance, Attitude, and Training Needs Across Various Educational
Levels. Education Sciences, 15(2),
210. https://doi.org/10.3390/educsci15020210
Cabanillas-García, J. L., Catarreira, S. V. y Sánchez-Gómez, M. C. (2023). Un enfoque
mixto de la actitud y motivación hacia el uso de una plataforma virtual para el
aprendizaje de las matemáticas. Revista
Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E59), 1-13. https://www.risti.xyz/issues/ristie59.pdf
Cabanillas-García, J. L.,
Luengo, R. y Carvalho, J. L. (2019a). Diferencias de actitud hacia las TIC en
la formación profesional en entornos presenciales y virtuales (Plan@ vanza). Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación,
(55), 37-55. https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019.i55.03
Cabanillas-García, J. L.,
Luengo, R. y Carvalho, J. L. (2020). La búsqueda de información, la selección y
creación de contenidos y la comunicación docente. RIED. Revista
Iberoamericana de Educación a Distancia, 23(1), 241-267. http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.24128
Cabanillas-García, J. L.,
Rodríguez-Jiménez, C. J., Sánchez-Gómez, M. C., Losada-Vázquez, Á.,
Losada-Moncada, M., Corrales-Vázquez, J. M. (2023). Observational
Study of Experiential Activities Linked to Astronomy with CAQDAS NVivo. In:
Costa, A.P., Moreira, A., Freitas, F., Costa, K., Bryda, G. (eds), Computer Supported Qualitative Research.
WCQR 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 688. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31346-2_12
Coloma Arguello, M. J.,
Castillo Armijos, M. A., y Sarango Medina, Y. M. (2023). Aplicación de
Metodologías Activas para el Aprendizaje en Educación General Básica. Ciencia
Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6), 3590-3604. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8940
Colomer, J., Serra, T., Cañabate, D., & Bubnys, R.
(2020). Reflective learning in higher education: Active
methodologies for transformative practices. Sustainability, 12(9), 3827. https://doi.org/10.3390/su12093827
Congreso de la República del Perú. (2014). Ley
Universitaria: Ley N.º 30220. Diario Oficial El Peruano.
https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/ley-universitaria.pdf
Crisol-Moya, E.,
Romero-López, M. A., & Caurcel-Cara, M. J.
(2020). Active methodologies in higher education: perception
and opinion as evaluated by professors and their students in the
teaching-learning process. Frontiers in Psychology, 11,
1703. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01703
Fernández-Mesa, A.,
Olmos-Peñuela, J., y Alegre, J. (2016). Valor pedagógico del repositorio común
de conocimientos para cursos de dirección de empresas. @ tic. revista d'innovació educativa,
(16), 39-47. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5547318
Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2019). Enhancing the main
characteristics of active methodologies: A case with Micro Flip Teaching and
Teamwork. International Journal of
Engineering Education (IJEE), 35(1B), 397-408. https://zaguan.unizar.es/record/84361
Godinho, R., Pereira, S. L., Folmer,
V., & Coppeti, J. (2022). La problematización
como herramienta para la formación de docentes en metodologías activas. Teachers’ Formation and Public Policy, 44, e52168. https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.52168
Ibáñez-López, F. J.,
Arteaga-Marín, M. I., Olivares-Carrillo, P., Sánchez-Rodríguez, A., & Maurandi-López, A. (2022). Diseño y validación de un
cuestionario sobre uso de herramientas tecnológicas en innovación de
asignaturas STEM. Campus Virtuales, 11(2),
179-195. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1081
López, S. y Martínez, B.
(2017). Orientaciones metodológicas para
el diseño de experiencias de aprendizaje. Centro Nacional de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios. INTEF. https://bit.ly/3SYE60Q
López-Padrón, A.,
Mengual-Andrés, S., y Acosta, E. A. H. (2024). Uso académico del smartphone en
la formación de posgrado: percepción del alumnado en Ecuador. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación,
(69), 97-129. https://doi.org/10.12795/pixelbit.102492
Mora Pluas,
P. M., Guerrero Menoscal, J. S., Coya Choez, Y. A., Timbiano, A. V., Ruiz Mora, D. J., y Mendoza Triviño, M. V.
(2024). La Aplicación De Las Metodologías Activas En El Proceso De Enseñanza
Aprendizaje En El Aula. Ciencia Latina Revista Científica
Multidisciplinar, 8(3), 983-1000. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11309
Mounkoro, I., Rafique,
T., de los Trino Tapia, E., Cadelina, F. A., Uberas, A. D., Karkkulainen, E.
A., Vallejo, R. G., & Galingana, C. D. (2024). Ai-powered
tutoring systems: Revolutionizing individualized support for learners. Library Progress International, 43(2),
344–355. https://doi.org/10.48165/bapas.2024.44.2.1
Muntaner Guasp, J. J., Pinya Medina, C., y Mut Amengual, B. (2020). El impacto de
las metodologías activas en los resultados académicos. Profesorado: revista de curriculum y
formación del profesorado, 24(2), 120-143. http://dx.doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.13565
Navas Bethancourth,
O. E., y Blancafort-Masriera, L. (2022).
Implementación de las metodologías activas de aprendizaje a través de los
simuladores de negocios en la Universidad Panamericana (2015–2021). Company Games & Business Simulation Academic
Journal, 2(1), 27–38. https://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/21488
Ojeda-Martínez, R. I., Becerill Tello, M. N. y Vargas, L. A. (2018). La
importancia del aprendizaje social y su papel en la evolución de la cultura. Revista argentina de antropología biológica,
20(2), 1-13. http://dx.doi.org/10.17139/raab.2018.0020.02.02
Rivadeneira, E. M. y Silva,
R. J. (2017). Aprendizaje basado en la investigación en el trabajo autónomo y
en equipo. Negotium, 13(38), 5-16. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78253678001
Robledo, P., Fidalgo, R.,
Arias, O. y Álvarez, M. L. (2015). Percepción de los estudiantes sobre el
desarrollo de competencias a través de diferentes metodologías activas. Revista de Investigación Educativa, 33(2),
369-383. http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.2.201381
Rodríguez García, A. M.
(2021). El impacto de las metodologías
activas en la competencia lectora del alumnado de primaria (tesis
doctoral). Universidad de Murcia. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/216253
Ruiz-Morales, M. L. (2018).
Aprendizaje basado en el pensamiento: su aplicación en la docencia del derecho
penal. Revista de educación y derecho, 18,
1-19. http://dx.doi.org/10.1344/REYD2018.18.24120
Santana, G. T., Miranda, E.
D., Herrera, S. C. y Villacís, J. L. (2023). Percepción y conocimiento de
metodologías activas para la enseñanza en la post pandemia. Revista Educare, 27(1) 181-196. https://doi.org/10.46498/reduipb.v27i1.1895
Serrano, Á., Sanz, R.,
Cabanillas-García, J. L., & López-Lujan, E. (2023). Socio-Emotional
Competencies Required by School Counsellors to Manage Disruptive Behaviours in Secondary Schools. Children, 10(2), 231. https://doi.org/10.3390/children10020231
Toledo Sandoval, M. Á., y
García Vélez, A. J. (2022). Análisis de los factores que inciden en el uso de
metodologías activas. Revista Conrado,
18(S4), 458-466. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2840
Torres Barzabal,
M. L., Martínez Gimeno, A., Jaén Martínez, A., y Hermosilla Rodríguez, J. M.
(2022). La percepción del profesorado de la Universidad Pablo de Olavide sobre
su Competencia Digital Docente. Pixel-Bit. Revista de
Medios y Educación, (63), 35-64. https://doi.org/10.12795/pixelbit.91943
Valencia-Quintero, M. E.,
del Pilar Tabango-Sánchez, S., Ramos-Caiza, M. P., y
Sulca-Cruz, L. A. (2024). Metodologías activas y compromiso estudiantil:
Evaluando el efecto en la motivación y el rendimiento académico. Revista
Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 4(especial),
39-47. https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.244
Vásques Peñafiel, M. S., Nuñez,
P., y Cuestas Caza, J. (2023). Competencias digitales docentes en el contexto
de COVID-19. Un enfoque cuantitativo. Pixel-Bit.
Revista de Medios y Educación, (67),
155-185. https://doi.org/10.12795/pixelbit.98129
Villa Sánchez, A. (2020).
Aprendizaje Basado en Competencias: desarrollo e implantación en el ámbito
universitario. REDU. Revista de docencia
Universitaria, 18(1), 19-46. https://doi.org/10.4995/redu.2020.13015
Villalobos López, J. A.
(2024). Marco teórico de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia
artificial: Usos en educación y otras actividades. Emerging
Trends in Education, 6(12), 1–17. https://doi.org/10.19136/etie.a6n12.5695