
Pensamiento complejo como habilitador
del emprendimiento científico: autovaloración desde la educación superior en
Guatemala
Complex thinking as an enabler of scientific entrepreneurship:
self-assessment from higher education in Guatemala

 Dr. Carlos Enrique George-Reyes. Investigador. Tecnológico de Monterrey, Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo, México
Dr. Carlos Enrique George-Reyes. Investigador. Tecnológico de Monterrey, Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo, México

 Dr. Luis Magdiel Oliva-Córdova. Profesor Titular. Investigador. Universidad San Carlos.
Guatemala
Dr. Luis Magdiel Oliva-Córdova. Profesor Titular. Investigador. Universidad San Carlos.
Guatemala
Recibido:
2024/11/21 Revisado 2024/11/27 Aceptado: 2025/03/20 Online First: 2025/04/01 Publicado: 2025/05/01
Cómo citar este artículo:
George-Reyes, C.E. & Oliva-Córdova,
L.M. (2025). Pensamiento complejo como habilitador del emprendimiento
científico: autovaloración desde la educación superior en Guatemala. [Complex thinking
as an enabler of scientific entrepreneurship: self-assessment from higher
education in Guatemala]. Pixel-Bit,
Revista de Medios y Educación, 73,
Art.5. https://doi.org/10.12795/pixelbit.111533
RESUMEN
Este estudio analiza la autovaloración del pensamiento
complejo enfocado en el desarrollo de habilidades de emprendimiento científico
en estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, quienes participaron
en el taller extracurricular Emprendimiento Científico con Visión de Futuro.
Este programa se especializa en fortalecer competencias para la creación de
prototipos y la comunicación de proyectos de emprendimiento mediante una
plataforma educativa. La intervención incluyó a 127 universitarios y se estructuró
en cuatro etapas metodológicas: identificar, idear, inventar e informar. Para
evaluar la autovaloración de las habilidades, se utilizó el cuestionario ecomplexCE con escala Likert, diseñado y validado para
medir el pensamiento científico, crítico, sistémico e innovador. Este
instrumento se aplicó antes y después del taller. Los resultados mostraron una
mejora en la percepción de las habilidades emprendedoras entre el pretest y el postest, aunque las diferencias no fueron estadísticamente
significativas. Se concluye que el desarrollo de competencias de pensamiento
complejo puede fortalecer el emprendimiento científico y que el diseño de
experiencias formativas, acompañadas por el uso de plataformas de aprendizaje,
puede influir positivamente en la autovaloración de las habilidades
emprendedoras de los estudiantes.
ABSTRACT
This study analyzes the
self-assessment of complex thinking focused on the development of scientific
entrepreneurship skills in students from the University of San Carlos of
Guatemala, who participated in the extracurricular workshop Scientific
Entrepreneurship with a Vision for the Future. This program specializes in
strengthening competencies for prototyping and communicating entrepreneurship
projects using an educational platform. The intervention involved 127
university students and was structured into four methodological stages:
identify, ideate, invent, and inform. To evaluate the self-assessment of their
skills, the ecomplexCE questionnaire with a Likert
scale was used, specifically designed and validated to measure scientific,
critical, systemic, and innovative thinking. This instrument was applied before
and after the workshop. The results showed an improvement in the perception of
entrepreneurial skills between the pretest and posttest, although the
differences were not statistically significant. It is concluded that the
development of complex thinking competencies can enhance scientific
entrepreneurship and that the design of educational experiences, supported by
learning platforms, can positively influence students' self-assessment of their
entrepreneurial skills.
PALABRAS CLAVES· KEYWORDS
Pensamiento
complejo; emprendimiento científico; innovación educativa; educación superior
Complex thinking; scientific entrepreneurship; educational innovation;
higher education
1. Introducción
Emprender significa tener la capacidad de crear valor
a través de la iniciativa, la innovación y la resolución de problemas (Abebe, 2023), va mucho más allá de incentivar la creación
de nuevas empresas, implica desarrollar habilidades emprendedoras en los
estudiantes universitarios como el pensamiento crítico, la creatividad y la
innovación (Wurth et al., 2022). Por otra parte, el
emprendimiento científico se basa en la aplicación de conocimientos para
generar soluciones innovadoras (Cardella et al.
2020).
En el contexto universitario, el tema del
emprendimiento la mayoría de las veces está vinculado con el ámbito empresarial
(Piñeiro-Chousa et al., 2020; Surana
et al., 2020). Sin embargo, es importante resaltar que este es un tópico
transversal a todas las disciplinas, por lo que es necesario que los
estudiantes adquieran durante su formación las habilidades necesarias para
identificar oportunidades, desarrollar proyectos innovadores y resolver
problemas complejos (Virzi et al., 2015; Chepurenko et al., 2019).
La educación para el emprendimiento, como campo
científico, es un área de investigación en continua expansión (Pastran, 2021). Sin embargo, existe una limitada
interconexión entre la aplicación de la ciencia y las comunidades emprendedoras
(Lansdtröm et al., 2022), estando limitada a la
colaboración entre investigadores y no tanto en la formación de los estudiantes
(Blankesteijn et al., 2021), por lo anterior, es
fundamental fomentar una integración más estrecha entre la investigación y la
enseñanza en emprendimiento, promoviendo la transferencia de conocimientos y
habilidades desde el ámbito científico hacia las aulas (Duval-Couetil et al., 2021), lo que potencialmente aumentaría la
capacidad innovadora y emprendedora de los estudiantes (Filser
et al., 2019).
Éste estudio se ha enfocado en la autovaloración de
las habilidades de emprendimiento científico en estudiantes universitarios de
Guatemala que participaron en un taller mediado por una plataforma digital, el
objetivo fue evaluar el impacto del taller en la autovaloración de habilidades
emprendedoras y determinar la efectividad de la plataforma digital en la
formación de emprendimiento. La pregunta de investigación que guía este estudio
fue ¿Cómo influye un taller de emprendimiento mediado por una plataforma
digital en la autovaloración de las habilidades emprendedoras de los
estudiantes universitarios de Guatemala?
2. Marco teórico
2.1 Emprendimiento en la
educación superior
Los cambios constantes en la vida profesional
requieren que los estudiantes universitarios en formación cultiven habilidades
que les permitan enfrentar la vida laboral de manera más eficiente (Arevalo et al., 2022). Una de estas habilidades está
relacionada con el aprendizaje del emprendimiento y con el desarrollo de
ecosistemas emprendedores en las universidades, estos ecosistemas proporcionan
a los estudiantes los recursos necesarios para transformar ideas innovadoras en
proyectos viables (Thomas et al., 2021). Además, fomentan la colaboración entre
la academia, la industria y el gobierno, lo que facilita el acceso a
financiamiento y otros apoyos clave para el surgimiento de emprendimientos (Gicheva y Link, 2022).
Entre las
habilidades que se deben desarrollar para aprender el emprendimiento se
encuentran las capacidades, destrezas, habilidades y aptitudes para emprender,
que se pueden adquirir través de procesos formativos y de capacitación
(Fernández et al., 2022). Estas incluyen la capacidad para identificar y
aprovechar oportunidades, la creatividad e innovación, la gestión de recursos,
y la resiliencia ante el fracaso (Wang et al., 2023). Además, es indispensable
desarrollar competencias interpersonales como el trabajo en equipo, la
comunicación efectiva y el liderazgo (Harrison, 2023), ya que son esenciales
para el éxito emprendedor (Bahena-Álvarez et al., 2019).
En este sentido, los graduados que no desarrollen
estas habilidades se enfrentarán a escenarios laborales más desafiantes, ya que
carecerán de las destrezas necesarias para adaptarse a un mercado en constante
cambio y altamente competitivo (Boyd, 2022). La falta de habilidades
emprendedoras puede limitar sus oportunidades de empleo y su capacidad para
detonar su crecimiento desde sus disciplinas profesionales (de Oca Rojas et
al., 2022). Por el contrario, aquellos que poseen estas habilidades estarán mejor
preparados para crear sus propios retos y contribuir de manera significativa
con la innovación, el desarrollo de la investigación científica y en general
con la sociedad (Jiang y Hou,
2019).
2.2 El emprendimiento y
desarrollo de habilidades científicas
El emprendimiento y el desarrollo de habilidades científicas
están intrínsecamente vinculados, ya que ambos campos comparten la necesidad de
desarrollar la creatividad, la innovación y la resolución de problemas (Silva
et al., 2024). Los programas educativos que integran el emprendimiento en la
formación deben promover una mentalidad basada en la ciencia y el desarrollo
del conocimiento (Fini et al., 2022), ya que facilita
la identificación de oportunidades y la aplicación de conocimientos científicos
en la creación de soluciones innovadoras (Zhang et al., 2024).
Algunos estudios han mostrado que la inclusión de
habilidades emprendedoras genera también habilidades de formación científica
(Baker, 2022), en este sentido, se puede considerar al emprendimiento como una
habilidad universal con rasgos científicos que deberían de desarrollar los
estudiantes durante su formación universitaria (Baena-Luna, et al., 2020), ya
que aumentan no solamente la empleabilidad de los graduados, sino que también
fomenta una mayor capacidad de adaptación y resiliencia en un entorno laboral
cambiante (Cardella et al., 2021).
Por otra parte, la formación en emprendimiento dentro
de las disciplinas científicas ha resultado efectivo para fortalecer
habilidades transversales como la comunicación, el trabajo en equipo y el
liderazgo, que son básicas para tener éxito en los escenarios empresariales y
académicos (Boyle y Dwyer, 2021), los programas
formativos que combinan teoría y práctica han sido implementados con éxito en
varias universidades, mostrando resultados positivos en la preparación de los
estudiantes para enfrentar desafíos complejos que surgen desde sus disciplinas
(Diez et al., 2022).
De esta forma, el emprendimiento científico fomenta
una cultura de colaboración interdisciplinaria que permite a los estudiantes
trabajar de manera más eficaz con expertos de otras disciplinas para
desarrollar proyectos conjuntos (Cheng, 2022). Esta colaboración no solo
enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también aumenta la calidad y el
impacto de los resultados de investigación (Azqueta
et al., 2023; Zhang, 2022). Algunos estudios han mostrado la importancia de
aplicar enfoques colaborativos para la transferencia de tecnología y la
comercialización de innovaciones científicas (Muñoz y Dimov,
2023).
La integración del emprendimiento desde un enfoque
científico no solo beneficia a los estudiantes y a las instituciones
académicas, sino que también tiene un impacto significativo en la economía y la
sociedad en general (Cunningham y Menter, 2021), ya
que promueve una mentalidad que puede conducir al surgimiento de ideas,
prototipos, proyectos de investigación, el desarrollo de soluciones innovadoras
a problemas sociales y el surgimiento de ecosistemas de innovación (Niu et al., 2019).
2.3 Pensamiento complejo:
competencia detonadora del emprendimiento científico
El pensamiento complejo es una competencia transversal
que puede enriquecer al emprendimiento científico (Sułkowski
et al., 2020). Se trata de una macro-competencia
conformada por sub-competencias de pensamiento
crítico, sistémico, científico e innovador en entornos educativos
(Cruz-Sandoval et al., 2023). Su desarrollo permite a los estudiantes analizar
problemas desde múltiples perspectivas, identificar patrones, aplicar el método
científico para validar hipótesis y generar soluciones basadas en evidencia
(Vázquez-Parra et al., 2025). Además, fomenta la creatividad y la innovación,
impulsando la generación de ideas y productos que respondan a las necesidades
del mercado y de la sociedad (Calanchez Urribarri,
2022). En el contexto del emprendimiento científico, estas habilidades resultan
esenciales para transformar el conocimiento en propuestas viables y
sostenibles, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras que
contribuyan al avance tecnológico y social (López-Caudana
et al., 2025).
La incorporación del pensamiento complejo como
detonador del emprendimiento prepara a los estudiantes para abordar problemas
de manera holística, integrando conocimientos de diversas disciplinas y
enfrentando desafíos con una visión estructurada y flexible a la vez
(Cruz-Sandoval et al., 2023). No solo fortalece su formación en sus respectivas
áreas de estudio, sino que también les dota de habilidades esenciales para
liderar proyectos en un entorno globalizado y en constante evolución (Farida et al., 2022). En este sentido, la educación
superior debe fomentar estrategias de enseñanza que impulsen el desarrollo del
pensamiento complejo, proporcionando herramientas metodológicas y tecnológicas
que permitan a los estudiantes desarrollar competencias emprendedoras de manera
integral (Suárez-Brito et al., 2024). La formación en emprendimiento basada en
el pensamiento complejo no solo mejora la capacidad de los futuros
profesionales para innovar, sino que también contribuye a generar ecosistemas
emprendedores dinámicos, donde la interconexión entre la academia, la industria
y la sociedad sea un motor para la creación de conocimiento aplicado y el
desarrollo de soluciones sostenibles a problemas contemporáneos (Alvarez-Icaza et al., 2024).
3. Metodología
El estudio se desarrolló bajo un enfoque de
investigación cuantitativo con el fin de evaluar las autovaloraciones sobre
habilidades de emprendimiento científico desde la perspectiva del pensamiento
complejo. Se empleó un diseño cuasiexperimental con mediciones pre y post
intervención, sin la inclusión de un grupo de control (Manterola y Otzen,
2015). La elección de este diseño respondió a la naturaleza de la intervención,
ya que el taller se ofreció como una experiencia formativa de acceso abierto
para todos los estudiantes interesados, lo que imposibilitó la asignación
aleatoria de los participantes a grupos experimentales y de control. Además, se
buscó minimizar posibles sesgos éticos al garantizar que todos los estudiantes
tuvieran la oportunidad de beneficiarse de la formación en emprendimiento
científico. Si bien la ausencia de un grupo de control limita la posibilidad de
establecer una relación causal directa entre la intervención y los cambios en
la autovaloración de habilidades, el diseño pre-post permitió observar
tendencias y evaluar el impacto percibido del taller en el desarrollo de
competencias emprendedoras (Althubaiti y Althubaiti, 2024).
3.1 Participantes
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia (Novielli et al., 2023; Shi y Cheung, 2024). Se invitó a
estudiantes universitarios que se encontraban matriculados en distintos
programas educativos de la Facultad de Humanidades (FH), así como de la Escuela
de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), ambas pertenecientes a
la Universidad San Carlos de Guatemala a participar en una experiencia
formativa extracurricular llamada Emprendimiento Científico con Visión de
Futuro. Participaron 127 universitarios durante el mes de abril de 2024. La
composición por género fue de 79.53 % mujeres y 20.47 % hombres. En la Tabla 1
se pueden observar los porcentajes de participación.
Tabla
1
Conformación de la muestra por programa
educativo
|
Facultad |
Programa educativo |
n |
% |
M |
H |
|
FH |
Licenciatura en Pedagogía e Investigación Educativa |
37 |
29.13 |
31 |
6 |
|
Licenciatura en Pedagogía y Planificación Curricular |
22 |
17.3 |
19 |
3 |
|
|
EFPEM |
Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática y Física |
42 |
33.1 |
34 |
8 |
|
Profesorado de Enseñanza Media en Computación e Informática |
26 |
20.47 |
17 |
9 |
|
|
|
Total |
127 |
100 |
101 (79.53 %) |
26 (20.47 %) |
3.2 Ética
Toda la información proporcionada por los participantes
fue recopilada con su consentimiento
(https://comiteinstitucionaletica.tec.mx/es/formatos). La implementación fue
reglamentada y aprobada por el Comité de Ética Tecnológico de
Monterrey-IFE-2024-001 y supervisada por el grupo de investigación
interdisciplinario R4C con el apoyo técnico de Writing
Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del
Tecnológico de Monterrey, México. Toda la información recuperada fue protegida
de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente en México. Además,
para garantizar la confidencialidad de los participantes y cumplir con los
principios éticos de la investigación, la base de datos obtenida fue
completamente anonimizada antes de su análisis, eliminando cualquier
información que pudiera permitir la identificación de los estudiantes.
3.3 Diseño e implementación
del taller
El taller se elaboró con base en un diseño
instruccional de 4 etapas: identificar, innovar, inventar e informar. Fue
especialmente concebido para la creación de experiencias educativas novedosas y
efectivas. El contenido del taller fue estructurado en cuatro temas cuatro
temas principales, alineados con las etapas mencionadas. Cada tema se
interconecta con prácticas específicas diseñadas para desarrollar habilidades
de emprendimiento, incluyen la selección de literatura en entornos digitales
para identificar oportunidades de emprendimiento, la ideación de proyectos
viables, el desarrollo prototipos de bajo nivel y el desarrollo de habilidades
de comunicación efectiva. El temario puede observarse en la Tabla 2.
Tabla
2
Organización
de los temas del taller
|
Etapa del diseño instruccional |
Tema |
Habilidades |
Propósito |
|
Identificar |
Detección de oportunidades de emprendimiento basadas
en la ciencia |
Identificación de necesidades de mercado y
oportunidades de innovación. |
Dotar a los estudiantes de las habilidades para
identificar oportunidades de emprendimiento científico, reconociendo áreas
donde la ciencia puede ser aplicada para resolver problemas reales. |
|
Idear |
Formulación de ideas viables que pueden convertirse
en un emprendimiento con base científica. |
Creatividad para proponer soluciones disruptivas en
mercados existentes o crear nuevos mercados. |
Fomentar la capacidad de idear soluciones
innovadoras que aprovechen el conocimiento científico para crear proyectos
sostenibles y rentables. |
|
Inventar |
Desarrollo de productos y servicios científicos y
esbozo de un modelo de negocio. |
Aplicación de principios científicos y tecnológicos
en el desarrollo de productos o servicios. Conocimiento de que es un modelo de negocio. |
Enseñar a los estudiantes cómo transformar ideas en
productos o servicios tangibles mediante el uso eficiente de recursos
tecnológicos y científicos. |
|
Informar |
Estrategias de comunicación para divulgar proyectos
de emprendimiento. |
Técnicas de comunicación efectiva para promover
productos científicos y tecnológicos. |
Habilitar a los estudiantes para comunicar el valor
de su emprendimiento científico a inversores, clientes y socios potenciales,
maximizando así sus oportunidades de éxito. |
Cada tema incorporó recursos educativos abiertos como
documentos, vídeos y audios, así como herramientas digitales y aplicaciones de
inteligencia artificial orientadas a la generación y análisis de textos. Para
cada tema se solicitó un entregable El taller se organizó en cuatro sesiones
síncronas y se implementó en el mes de abril de 2024. En la Figura 1 se muestra
la estructura del taller.
Figura 1
Estructura e interacción del taller
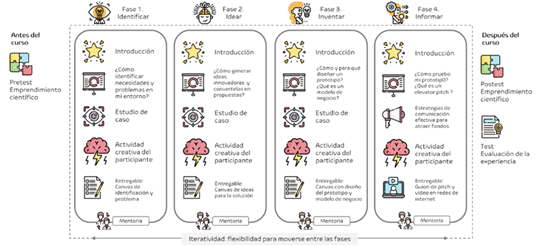
Fuente: Elaboración propia.
3.4 Instrumento
Se utilizó un cuestionario llamado ecomplex-CE,
que tiene como objetivo medir la autovaloración de las habilidades de
emprendimiento científico desde la perspectiva del pensamiento complejo, la
escala es de tipo Likert con 4 opciones de respuesta: 1) totalmente en
desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) de acuerdo, y 4) totalmente de acuerdo. Fue
validado previamente por 15 expertos en temas de ciencias de la educación y
emprendimiento, obteniendo un coeficiente de confiabilidad general V de Aiken
de 0.8846, que puede considerarse como alto (Merino-Soto, 2023). En la Tabla 3
se pueden observar las especificaciones del instrumento.
Tabla 3
Dimensiones e ítems del instrumento ecomplex-CE
|
Dimensiones de pensamiento complejo |
Variables |
Ítems |
|
Pensamiento sistémico |
Conocimiento técnico y experiencia en el campo |
E1. Tengo el conocimiento disciplinar necesario para participar en un
proyecto de emprendimiento científico. |
|
E2. Poseo experiencia colaborando o liderando proyectos de emprendimiento
científico. |
||
|
E3. Mi formación profesional me capacita para contribuir eficazmente en
proyectos de emprendimiento científico. |
||
|
Análisis de tendencias tecnológicas y comprensión del mercado |
E4. Tengo la habilidad de identificar fuentes de información confiables
para analizar tendencias tecnológicas relevantes para el emprendimiento. |
|
|
E5. Tengo la capacidad de identificar y comprender las tendencias tecnológicas
relacionadas que pueden abordar eficazmente las necesidades sociales. |
||
|
E6. Puedo seleccionar de entre diversas tendencias tecnológicas la más adecuada
para integrar en mi proyecto de emprendimiento científico. |
||
|
Pensamiento científico |
Desarrollo de productos/servicios basados en tecnología |
E7. Mi experiencia en el desarrollo de servicios innovadores basados en
ciencia y tecnología me capacita para contribuir significativamente en
proyectos de emprendimiento. |
|
E8. Puedo liderar el desarrollo de productos basados en ciencia y
tecnología |
||
|
E9. Puedo generar ideas de emprendimiento científico específicamente
diseñadas para abordar desafíos en el campo científico-tecnológico. |
||
|
Gestión y protección de la propiedad intelectual |
E10. Tengo la habilidad para distinguir entre elementos registrables como
propiedad intelectual y aquellos que no lo son. |
|
|
E11. Conozco los procedimientos necesarios para hacer un registro de
propiedad intelectual. |
||
|
E12. Tengo la capacidad de diseñar estrategias efectivas para registrar
la propiedad intelectual de los diferentes componentes de un emprendimiento
científico |
||
|
Pensamiento crítico |
Metodologías de diseño ágiles y delgadas |
E13. Tengo la capacidad de gestionar y completar las etapas de un
emprendimiento científico en plazos reducidos. |
|
E14. Tengo la habilidad para coordinar y sincronizar las tareas de un
equipo con el fin de desarrollar eficientemente las etapas de un proyecto. |
||
|
E15. Poseo experiencia en trabajar mediante la segmentación de proyectos y
adaptando emprendimientos científicos de manera dinámica según las
necesidades emergentes. |
||
|
Hacking de crecimiento |
E16. Tengo la habilidad para diseñar estrategias de optimización de
recursos que permiten incrementar el volumen de usuarios, los ingresos o el
impacto de un proyecto con un mínimo de gasto y esfuerzo. |
|
|
E17. Tengo experiencia en la aplicación de metodologías analíticas para
examinar datos de comportamiento de usuarios y del mercado, con el fin de
desarrollar estrategias efectivas de crecimiento. |
||
|
E18. Tengo la capacidad para buscar soluciones fuera de lo común a los
retos más comunes |
||
|
Pensamiento innovador |
Diseño de experiencia de usuario |
E19. Tengo la capacidad de encontrar soluciones innovadoras y poco
convencionales para los desafíos más frecuentes. |
|
E20. Poseo experiencia en la integración de principios de experiencia de
usuario para desarrollar productos y servicios innovadores en el ámbito del
emprendimiento científico |
||
|
Toma de decisiones |
E21. Tengo la habilidad para identificar y ejecutar decisiones
estratégicas que potencian el crecimiento y la sostenibilidad en
emprendimientos científicos. |
|
|
E22. Soy capaz de utilizar técnicas de resolver problemas complejos y
tomar decisiones críticas en el desarrollo de proyectos científicos y
tecnológicos. |
Se utilizó el α de Cronbach para analizar la
confiabilidad del cuestionario, se obtuvo un valor general en el pretest de
α=0.9503 y en el postest de α=0.9525, que
representan un indicador excelente (Luh, 2024). Se
realizó un análisis de consistencia interna para el pretest, los resultados de
la correlación de Pearson mostrados en la Tabla 4 con un p-valor de 0.000
representan relaciones positivas fuertes entre los cuatro tipos de pensamiento,
con coeficientes que varían de 0.722 a 0.804, los valores de α Cronbach
oscilan entre 0.8272 y 0.8702, lo que refleja una buena consistencia interna
para cada escala.
Tabla 4
Análisis de confiabilidad del instrumento
en el postest
|
|
|
Pensamiento Sistémico |
Pensamiento Científico |
Pensamiento Crítico |
Pensamiento Innovador |
α
Cronbach |
|
Pensamiento Sistémico |
Correlación de Pearson |
1 |
.739** |
.735** |
.722** |
.8702 |
|
Sig. (bilateral) |
|
.000 |
.000 |
.000 |
|
|
|
Pensamiento Científico |
Correlación de Pearson |
.739** |
1 |
.758** |
.746** |
.8410 |
|
Sig. (bilateral) |
.000 |
|
.000 |
.000 |
|
|
|
Pensamiento Crítico |
Correlación de Pearson |
.735** |
.758** |
1 |
.804** |
.8272 |
|
Sig. (bilateral) |
.000 |
.000 |
|
.000 |
|
|
|
Pensamiento Innovador |
Correlación de Pearson |
0.722** |
0.746** |
.804** |
1 |
.8600 |
|
Sig. (bilateral) |
.000 |
.000 |
.000 |
|
|
**. La correlación
es significativa en el nivel 0.01 (bilateral), n=127.
En la Figura 2 se muestran los coeficientes de
correlación con intervalos de confianza del 95%, el pensamiento sistemático y
científico tienen una correlación muy alta (r=.831), lo que sugiere que las
habilidades en una de estas áreas están estrechamente vinculadas con
habilidades en la otra. De manera similar, el pensamiento sistemático y
creativo, así como el sistemático e innovador, presentan correlaciones fuertes
(r=.772 y r=.764, respectivamente), implicando una asociación significativa
entre estos tipos de pensamiento.
Las relaciones entre el pensamiento científico y el
creativo e innovador, también son fuertes (r=.778 y r=.821, respectivamente).
La más fuerte se presenta entre el pensamiento creativo e innovador (r=.823),
que refleja una asociación muy estrecha entre la capacidad de generar ideas
nuevas y la capacidad de aplicarlas de manera práctica. La ausencia de
p-valores sobre los intervalos de confianza reafirma la significancia
estadística de todas las correlaciones observadas.
Figura 2
Gráfica
de matriz para correlación de Pearson
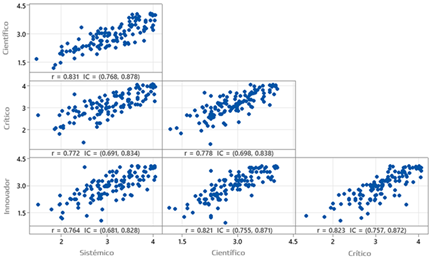
Fuente:
elaboración propia.
Se comprobó si la distribución de la muestra cumplía
los parámetros de normalidad, en la Tabla 5 no se observan valores extremos
para la asimetría (superiores a |2.00|), ni para la curtosis (entre 8.00 y
20.00) (Béjar, 1952; Borroni y De Capitani,
2022), se puede inferir que la muestra sigue una distribución normal. Las
desviaciones estándar son relativamente en el pretest como en el postest, sin embargo, en el postest,
esta disminuye para cada tipo de pensamiento, lo que sugiere que el taller pudo
haber contribuido a una mayor homogeneidad en las respuestas de los
participantes.
La asimetría en el pretest es ligeramente negativa, en
el postest sigue siendo negativa y se vuelve más
pronunciada en el pensamiento crítico e innovador (0.43 en ambos), las
asimetrías cercanas a cero sugieren una distribución simétrica, pero la
presencia de asimetría negativa en ambos tests indica
una tendencia general de las puntuaciones hacia el extremo superior de la
escala. La curtosis en el pretest varía, pero es cercana a cero o ligeramente
negativa para la mayoría de las autovaloraciones. En el postest,
la curtosis en pensamiento sistémico se vuelve más negativa (–0.61), el
pensamiento crítico muestra una curtosis positiva en el postest
(0.10), lo indica una distribución leptocúrtica.
Tabla
5
Análisis
descriptivo del pretest y el postest
|
|
Pretest |
Postest |
||||||
|
Media |
Desv.Est. |
Asimetría |
Curtosis |
Media |
Desv.Est. |
Asimetría |
Curtosis |
|
|
Sistémico |
2.9536 |
.6495 |
–.33 |
–.10 |
3.0879 |
.5994 |
–.29 |
–.61 |
|
Científico |
2.6890 |
.7049 |
–.11 |
–.62 |
2.8898 |
.6514 |
–.10 |
–.53 |
|
Crítico |
2.9088 |
.6333 |
–.28 |
–.22 |
3.1457 |
.5480 |
–.43 |
.10 |
|
Innovador |
2.6969 |
.7558 |
–.03 |
–.62 |
2.9843 |
.7284 |
–.43 |
–.36 |
Habiendo identificado la normalidad de la muestra, se
realizó la comparación de los puntajes iniciales y finales totales y por
dimensiones. Para ello, se utilizaron diversas pruebas estadísticas: 1) la
comparación de valores atípicos para identificar si hay valores que se desvían
significativamente del resto de los datos en la muestra, 2) la prueba t de student, para comparar las medias de dos grupos
independientes y determinar si existen diferencias estadísticamente
significativas entre ellos, 3) la prueba t pareada, para comparar las medias
entre los test, y 4) la prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los
puntajes entre los test, para determinar si las variaciones en las puntuaciones
entre el pretest y el postest son mayores de lo que
se esperaría por casualidad.
4. Análisis y
resultados
Se realizó la medición de la diferencia de las medias
para encontrar datos atípicos, en la Figura 3 se observa que en ambas pruebas
están en un rango similar, sin embargo, parecen ligeramente más altas en el postest para algunas dimensiones, podría indicar un efecto
positivo del taller. Respecto al pensamiento sistémico, se presentó un aumento
de 0.130 que sugiere una mejora moderada de la autovaloración, el científico
mejoró en 0.203, que indica que los participantes perciben que han adquirido
una capacidad mejorada para analizar las tendencias relacionadas con el
emprendimiento científico. En cuanto al pensamiento crítico, aumentó en 0.236,
una mejora que podría interpretarse como un desarrollo significativo en la
autovaloración de la habilidad de los participantes para trabajar con
metodologías de diseño ágiles y delgadas, en el pensamiento innovador se
encuentra la mayor diferencia observada con un coeficiente de 0.287, lo cual es
indicativo de un progreso en la percepción para aplicar ideas creativas de manera
práctica y efectiva.
Respecto a los datos atípicos marcados en rojo en la
Figura 3, estos se distribuyen a lo largo de ambas pruebas, su presencia indica
puntuaciones significativamente más bajas, esto podría sugerir que los
participantes están encontrando dificultades para comprender conceptos en temas
de emprendimiento científico. No se observan puntuaciones atípicamente altas
que podrían representar áreas de fortaleza. Al revisar la base de datos no se
encontraron respuestas que pudieran significar un riesgo para continuar con el
análisis.
Figura 3
Comparación
de medias entre pretest y postest
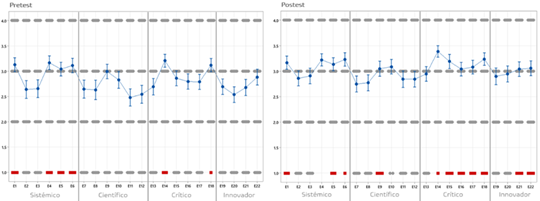
Fuente: elaboración propia
Para determinar la existencia de diferencias
significativas entre el pretest y el postest, se
aplicó la prueba t de Student para dos muestras. Los
resultados se presentan en la Tabla 6, donde se reporta una correlación de
Pearson moderadamente fuerte de .8329, lo que indica que existe una relación
positiva entre las puntuaciones antes y después del taller, es decir, los participantes
que inicialmente reportaron una alta autovaloración tendieron a mantenerla,
mientras que aquellos con puntuaciones más bajas también mostraron una
tendencia similar en el postest (Lugo-Armenta y
Pino-Fan, 2022).
Para evaluar la magnitud de las diferencias, se
utilizó el coeficiente de Tukey (Tα = .21), encontrándose una diferencia
muestral de .02. Este valor indica que las variaciones observadas entre las dos
mediciones son mínimas y no superan el umbral necesario para ser consideradas
estadísticamente significativas. Aunque la media del pretest fue menor que la
del postest, lo que sugiere una mejora en la
autovaloración de los participantes, la diferencia general de .214, con un
nivel de significancia de p = .05, demuestra que este aumento podría deberse al
azar y no necesariamente a un efecto real del taller. Es decir, aunque los
participantes percibieron un impacto positivo en sus habilidades emprendedoras,
el análisis estadístico no proporciona evidencia suficiente para confirmar que
esta mejora sea atribuible de manera concluyente a la intervención.
Tabla
6
Estadísticas
de la prueba t
|
|
Pretest |
Postest |
Diferencia muestral (dm) |
Método de Tukey Tα=0.22 |
|
Promedio |
2.822409091 |
2.843551797 |
.02 |
Si Tα<dm=Diferencia no
significativa |
|
Varianza |
.051027396 |
.04023703 |
|
|
|
Desviación standard |
0.88318 |
.8042 |
|
|
|
Correlación de Pearson |
.832872721 |
|
|
|
En la Figura 4 se observa el orden de datos pareados,
la prueba indica que la media del postest (3.0744)
supera a la del pretest (2.1274), con una diferencia de 0.94702 (p < 0.001).
Este resultado, con un intervalo de confianza del 95% y una desviación estándar
más baja en las diferencias pareadas, confirma que el taller tuvo un efecto
estadísticamente positivo en la autovaloración de los estudiantes, la
desviación estándar en el postest, aunque aumentada,
indica una variabilidad que no compromete la efectividad general del taller.
Figura 4
Prueba
t pareada entre pretest y postest
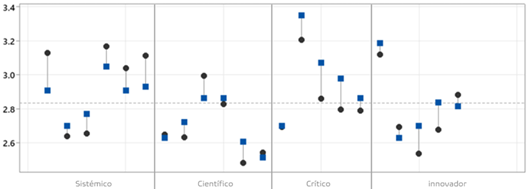
Fuente: Elaboración propia.
Para determinar si las diferencias observadas entre el
pretest y el postest eran estadísticamente
significativas, se llevó a cabo un análisis ANOVA de un factor de efectos
fijos. Los resultados, presentados en la Tabla 7, muestran un efecto notable
del taller en la autovaloración de los estudiantes con respecto a su
competencia en pensamiento complejo. En particular, se obtuvo un coeficiente F
de 129.095, un valor superior al crítico (Fc =
4.06170), lo que indica que las variaciones entre las mediciones no son
atribuibles al azar. Asimismo, el valor p obtenido (1.35405E-33), refuta la
hipótesis nula de que no hubo cambios significativos en la autovaloración de
los participantes.
Estos hallazgos sugieren que la intervención tuvo un
impacto positivo en la percepción de los estudiantes sobre sus habilidades
emprendedoras, fortaleciendo su pensamiento complejo. Aunque la prueba t de Student no mostró diferencias significativas en las medias
generales, el ANOVA confirma que la variabilidad observada entre las mediciones
pre y post taller es lo suficientemente alta como para considerar que el
programa influyó en la autovaloración de los participantes. Esto refuerza la
importancia de implementar estrategias formativas que fomenten el pensamiento
complejo en el emprendimiento científico, aunque también señala la necesidad de
estudios complementarios que exploren con mayor profundidad la relación causal
entre la intervención y el desarrollo de estas competencias (Sisso et al., 2023).
En general, los resultados indican que existe una
mejora en la percepción de las habilidades emprendedoras entre el pretest y el postest, respaldada por un incremento en las medias de las
dimensiones evaluadas. El pensamiento innovador presentó el mayor aumento, con
una diferencia de 0.287 puntos, seguido del pensamiento crítico con 0.236
puntos. Aunque estas diferencias no alcanzaron significancia estadística,
reflejan una tendencia positiva en la autovaloración de los participantes, lo
anterior sugiere que se manifestó un efecto favorable del taller en el
desarrollo de competencias emprendedoras, además, es posible que la percepción
de mejora refleje un progreso subjetivo en la autovaloración, lo cual es
relevante en términos de motivación y disposición para emprender.
Estos resultados podrían estar relacionado con la
naturaleza práctica del taller, que permitió a los estudiantes aplicar sus
conocimientos en la creación de proyectos que parten de situaciones reales,
fortaleciendo así sus habilidades de innovación y pensamiento crítico. Además,
la interacción colaborativa durante las etapas de identificación, ideación,
invención e información pudo haber potenciado en los participantes sus
capacidades emprendedoras.
Tabla 7
Anova:
Factor simple
|
Resumen |
|
|
|
|
|
|
|
Grupos |
Conteo |
Suma |
Promedio |
Varianza |
|
|
|
Pre |
23 |
48.9296 |
2.127373913 |
.0405712 |
|
|
|
Post |
23 |
14.8006 |
.643504348 |
.0015239 |
|
|
|
ANOVA |
|
|
|
|
|
|
|
Fuente de variación |
SS |
df |
MS |
F |
P-valor |
F crítico |
|
Entre grupos |
25.3214922 |
1 |
25.3214922 |
1203.0607 |
1.35405E-33 |
4.0617 |
|
Dentro de los grupos |
0.926092634 |
44 |
.02104756 |
|
|
|
|
Total |
26.24758483 |
45 |
|
|
|
|
5. Discusión
En este estudio se evaluaron las mejoras en las habilidades
emprendedoras mediante un enfoque cuantitativo pretest-postest.
Uno de los hallazgos muestra que la autovaloración de las habilidades de
emprendimiento científico mejoró significativamente entre el pretest y el postest. En la Figura 3 se observó un aumento en la media
del pensamiento sistémico de 2.9536 a 3.0879, sugiriendo una mejora moderada.
Según Piñeiro-Chousa et al. (2020), el desarrollo de
habilidades emprendedoras es crucial para la formación profesional. Esto
evidencia la importancia de incorporar programas educativos centrados en
competencias emprendedoras y destaca el impacto positivo del taller en los
estudiantes.
Además de esto, las habilidades de pensamiento crítico
mostraron un aumento notable en la autovaloración de los participantes. El
pensamiento crítico aumentó en 0.236, indicando un desarrollo significativo en
la capacidad de trabajar con metodologías de diseño ágiles y delgadas.
Fernández et al. (2022) afirman que las competencias emprendedoras están
relacionadas con capacidades que pueden adquirirse mediante formación y
capacitación. En este sentido, la mejora en pensamiento crítico sugiere que el
taller proporcionó herramientas efectivas para el desarrollo de habilidades
críticas esenciales en el emprendimiento científico.
Asimismo, el pensamiento innovador fue la dimensión
con mayor diferencia observada, indicando un progreso significativo. Se registró un aumento de 0.287 en el
pensamiento innovador, lo cual es indicativo de un avance en la aplicación
práctica de ideas creativas, lo anterior confirma que la habilidad para el
emprendimiento surge de la interacción integral del estudiante con su entorno
de socialización (Duval-Couetil et al., 2021). Este
incremento en la innovación refleja la capacidad de los estudiantes para
generar soluciones creativas, evidenciando el valor de un enfoque educativo que
fomenta el pensamiento complejo.
Por otro lado, aunque se observó una correlación
positiva entre los puntajes del pretest y el postest,
esta no resultó estadísticamente significativa. La correlación de Pearson fue
de 0.8329, y la diferencia medida mediante la prueba t de Student
fue de 0.02, sin alcanzar significancia estadística. A pesar de la ausencia de
significancia, la correlación sugiere una tendencia positiva en la
autovaloración de competencias, lo que resalta la importancia de programas
educativos centrados en el emprendimiento. Este hallazgo refuerza la necesidad
de considerar las demandas del entorno laboral actual en la formación académica
(Boyle et al., 2021).
Sin embargo, los resultados de la prueba ANOVA
confirmaron un efecto significativo del taller en la autovaloración de los
estudiantes. El coeficiente F obtenido fue de 129.095, sustancialmente superior
al valor crítico Fc de 4.06170, y el p-valor fue
prácticamente inexistente (1.35405E-33). Este hallazgo respalda la efectividad
del taller en la mejora de competencias de pensamiento complejo, alineándose
con la necesidad de integrar habilidades digitales en la educación superior.
Las diferencias en los resultados entre las dos
pruebas pueden explicarse por la naturaleza de cada análisis estadístico. La
prueba t comparó exclusivamente las medias del pretest y postest,
lo que puede hacerla menos sensible a variaciones dentro del grupo si la
muestra es pequeña o si existe alta variabilidad individual en los puntajes. En
contraste, el ANOVA evaluó la variabilidad total y permitió identificar efectos
más sutiles al considerar las diferencias entre los grupos y dentro de ellos,
lo que aumentó su capacidad para detectar cambios significativos. Además, es
posible que el impacto del taller no se refleje de manera homogénea en todos
los participantes, lo que podría diluir la significancia en el análisis
pretest-postest pero
volverse más evidente al evaluar la variabilidad con ANOVA. Factores como el
tiempo de exposición al taller, el nivel inicial de competencias de los
estudiantes y su predisposición a la autoevaluación pueden haber influido en
estos resultados.
Sin embargo, debe destacarse que los resultados
reflejan una homogeneidad mayor en las respuestas de los participantes tras el
taller. La desviación estándar disminuyó en el postest
para cada tipo de pensamiento, sugiriendo mayor uniformidad en las
autovaloraciones, al respecto, Macías et al. (2020) mencionan que el
pensamiento complejo requiere un enfoque sistémico y crítico basado en
realidades educativas actuales. En este sentido, la reducción en la
variabilidad de las respuestas indica que el taller contribuyó a una percepción
más uniforme y consolidada de las competencias, resaltando su efectividad.
De igual forma, las habilidades de emprendimiento
científico fueron percibidas de manera más positiva tras participar en el
taller. El pensamiento científico mejoró en 0.203, indicando una capacidad
mejorada para analizar tendencias relacionadas con el emprendimiento
científico, lo anterior muestra que los estudiantes pueden desarrollar
habilidades emprendedoras científicas, destacando el potencial de las
intervenciones educativas para fomentar el emprendimiento (Farida
et al., 2022). Otro de los hallazgos evidencia que la percepción de habilidades
en el pensamiento sistémico también mostró una mejora. La media del pensamiento
sistémico pasó de 2.9536 en el pretest a 3.0879 en el postest.
Esto resalta que la mejora en el pensamiento sistémico refleja una mayor
capacidad para integrar conocimientos científicos en proyectos de emprendimiento.Por lo anterior,
los hallazgos de este estudio sugieren que el desarrollo del pensamiento
complejo a través del taller influyó en la autovaloración de las habilidades
emprendedoras de los participantes. Sin embargo, es fundamental analizar cómo
estas mejoras pueden traducirse en situaciones reales de emprendimiento
científico. La aplicación práctica de estas competencias se refleja en la
capacidad de los estudiantes para identificar oportunidades en sus áreas de
especialización, diseñar soluciones innovadoras y comunicar sus ideas de manera
efectiva. En este sentido, metodologías como el aprendizaje basado en retos, el
uso de herramientas digitales para la ideación de proyectos y la aplicación de
modelos de prototipado rápido fueron clave para promover el pensamiento crítico
y fomentar la innovación. Estas estrategias permitieron a los participantes
desarrollar enfoques estructurados para resolver problemas complejos y, al mismo
tiempo, adquirir una mentalidad emprendedora alineada con la realidad del
sector científico y tecnológico.
Los resultados
subrayan la importancia de programas educativos que desarrollen el pensamiento
complejo para el emprendimiento científico. Las mejoras en la autovaloración de
habilidades emprendedoras demuestran el impacto positivo del taller. Estos
hallazgos sugieren que las experiencias formativas centradas en competencias
superiores pueden potenciar el emprendimiento científico, contribuyendo al
desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles.
6. Conclusiones
El pensamiento complejo emerge como un catalizador esencial
en el emprendimiento científico, permitiendo a los innovadores desentrañar y
abordar las intrincadas redes de problemas contemporáneos con soluciones
creativas y sostenibles. Este estudio tuvo como objetivo analizar la
autovaloración del pensamiento complejo orientado al desarrollo de habilidades
de emprendimiento científico en estudiantes de la Universidad San Carlos de
Guatemala con un taller de emprendimiento científico con visión de futuro. Los
hallazgos dan cuenta de (a) una mejora en la percepción de las habilidades de
emprendimiento de los estudiantes tras completar el taller, lo cual refleja la
potencial eficacia del programa educativo, aunque estas mejoras no alcanzaron
significancia estadística, y, (b) el desarrollo del emprendimiento científico
se facilita mediante el cultivo de competencias avanzadas, como el pensamiento
complejo, y que el empleo de experiencias educativas bien diseñadas, junto con
plataformas de aprendizaje, puede incrementar la autovaloración de las
habilidades emprendedoras.
Para la práctica educativa, estos resultados subrayan
la importancia de integrar estrategias didácticas que promuevan el pensamiento
complejo y la autopercepción emprendedora, utilizando recursos digitales y
evaluaciones formativas que motiven a los estudiantes a aplicar y reflexionar
sobre sus habilidades en contextos reales. En cuanto a las implicaciones para
la investigación, este estudio anima a adoptar métodos de análisis
diversificados, considerar poblaciones más amplias y variadas (diferentes perfiles
de estudiantes, disciplinas, tipos de universidades, países), y explorar
diferentes contextos educativos para profundizar en cómo las intervenciones
pedagógicas específicas impactan en el desarrollo del emprendimiento
científico.
Si bien los resultados sugieren una mejora en la
autovaloración de las habilidades de emprendimiento científico tras la
participación en el taller, es importante destacar que dichas diferencias no
fueron estadísticamente significativas. Esto implica que, aunque los
participantes percibieron un impacto positivo en su desarrollo de competencias
emprendedoras, estos cambios podrían estar influenciados por factores
subjetivos o externos al programa. En este sentido, se recomienda interpretar
los hallazgos con cautela y considerar estudios adicionales con diseños
experimentales más robustos y muestras más amplias para obtener una evaluación
más precisa del impacto del taller.
Una limitación importante del estudio es el tamaño y
la composición de la muestra, ya que, al centrarse en una única institución
educativa, los hallazgos pueden estar influenciados por factores contextuales
específicos, como el perfil académico de los estudiantes, la cultura
institucional y los recursos disponibles. Esto dificulta la extrapolación de
los resultados a otras poblaciones con características distintas.
Asimismo, la breve duración de la intervención puede
no haber sido suficiente para generar un impacto profundo y sostenido en el
desarrollo de competencias emprendedoras. Es posible que algunos efectos del
taller solo se manifiesten a mediano o largo plazo, lo que no pudo ser captado
en la evaluación realizada. Además, la autovaloración de los estudiantes,
utilizada como principal medida de evaluación, puede estar sujeta a sesgos de
percepción y no reflejar con precisión los cambios reales en sus habilidades.
Otro aspecto a considerar es que el estudio no tomó en cuenta variables
externas que podrían haber influido en los resultados, como experiencias
previas de los estudiantes en emprendimiento, su nivel de motivación o la
posible influencia de otros cursos o actividades simultáneas.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones
identificadas, este estudio puede servir como punto de partida para el
desarrollo de nuevas líneas de investigación sobre el impacto de las
intervenciones educativas en el emprendimiento científico. Futuros estudios
podrían ampliar el alcance de esta investigación explorando la efectividad de
programas similares en distintos tipos de emprendimientos y contextos
institucionales. Además, sería valioso emplear una mayor diversidad de
instrumentos de evaluación, tanto cualitativos como cuantitativos, para obtener
una visión más integral del desarrollo de competencias emprendedoras. Asimismo,
una ampliación de la población estudiada permitiría analizar con mayor
profundidad las dinámicas del emprendimiento científico en una variedad de
entornos educativos, contribuyendo así a la generación de estrategias más
robustas y generalizables para su fomento en la educación superior.
Contribución de los autores
Conceptualización,
C.E.G.R.; conservación de datos, C.E.G.R.; C.E.G.R. y L.M.O.C.; obtención de
financiación, C.E.G.R.; investigación, C.E.G.R. y L.M.O.C.; metodología,
C.E.G.R.; gestión del proyecto, C.E.G.R. y L.M.O.C.; recursos, C.E.G.R.;
C.E.G.R. y L.M.O.C.; supervisión, C.E.G.R.; validación, C.E.G.R.;
visualización, L.M.O.C.; redacción-preparación del borrador original, C.E.G.R.;
redacción-lectura de prueba y edición, C.E.G.R. y L.M.O.C.
Financiación
Los autores agradecen
al Tecnológico de Monterrey por el apoyo financiero brindado a través del
'Challenge-Based Research Funding Program 2023', Project ID #IJXT070-23EG99001,
titulado 'Complex Thinking Education for All (CTE4A): A Digital Hub and School
for Lifelong Learners'. Esta investigación no ha recibido financiación externa
Disponibilidad de datos
El conjuntos de datos utilizados en este estudio están disponibles previa
solicitud razonable al autor de correspondencia
Aprobación ética
No se aplica
Consentimiento de publicación
No se aplica
Conflicto de interés
El/Los autor/es/as
declaran no tener conflictos de interés
Derechos y permisos
Open
Access. Este artículo está licenciado bajo una Licencia
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el uso, intercambio, adaptación,
distribución y reproducción en cualquier medio o formato, siempre y cuando se
otorgue el crédito correspondiente al autor original y a la fuente, se
proporcione un enlace a la licencia Creative Commons
y se indique si se realizaron cambios
Referencias
Abebe, S.A. (2023). Refugee entrepreneurship:
Systematic and thematic analyses and a research agenda. Small Business
Economics, 60(1), 315–350. https://doi.org/10.1007/s11187-022-00636-3
Althubaiti, A. & Althubaiti, S.M. (2024). Flipping the Online Classroom to
Teach Statistical Data Analysis Software: A Quasi-Experimental Study. SAGE Open, 14(1). https://doi.org/10.1177/21582440241235022
Alvarez-Icaza, I., Molina-Espinosa, M., &
Suárez-Brito, P. (2024) Adaptive Learning for Complex Thinking: A Systematic
Review of Users' Profiling Strategies. Journal of Social Studies Education
Research, 15(2), 251-272. https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/5529
Azqueta, A., Sanz-Ponce, R. & Núñez-Canal, M.
(2023). Trends and Opportunities in Social Entrepreneurship
Education Research. Administrative Sciences, 13(11), 232. https://doi.org/10.3390/admsci13110232
Baena-Luna, P., García-Río, E. & Monge-Agüero, M.
(2020). Entrecomp: marco competencial para el
emprendimiento. Una revisión sistemática de la literatura sobre su uso y
aplicación. Información Tecnológica, 31(2), 163–172. https://doi.org/10.4067/s0718-07642020000200163
Bahena-Álvarez, I. L., Cordón-Pozo, E. &
Delgado-Cruz, A. (2019). Social entrepreneurship in the conduct of responsible
innovation: Analysis cluster in Mexican SMEs. Sustainability, 11(13),
3714. https://doi.org/10.3390/su11133714
Baker, E. (2022). From planning to entrepreneurship:
On the political economy of scientific pursuit. Studies in History and
Philosophy of Science, 92, 27–35. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.01.013
Béjar, J. (1952). Maximos
y minimos de los coeficientse
de asimetria y curtosis en poblaciones finitas. Trabajos de Estadística, 3, 3–11.
https://doi.org/10.1007/BF03002858
Blankesteijn, M., Bossink, B. & van der Sijde, P. (2020). Science-based entrepreneurship education as a
means for university-industry technology transfer. International
Entrepreneurship and Management Journal. https://doi.org/10.1007/s11365-019-00623-3
Borroni, C.G. & De Capitani, L. (2022).
Some measures of kurtosis and their inference on large datasets. AStA Advances in Statistical Analysis, 106,
573–607. https://doi.org/10.1007/s10182-022-00442-y
Boyd, R. L. (2022). Entrepreneurship and Labor
Absorption: Blacks and Whites in Northern U.S. Cities During the Great
Depression. Review of Black Political Economy, 49(4), 403–422. https://doi.org/10.1177/00346446211060543
Boyle, T.A. & Dwyer, C. (2021). Developing
Entrepreneurial Competencies in Science Students. Journal of
Entrepreneurship Education, 24(3), 101-120. https://doi.org/10.5465/AMLE.2020.0314
Calanchez Urribarri, A.,
Chavez Vera, K., Reyes Reyes, C. & Ríos Cubas, M.
(2022). Innovative performance to strengthen the culture of entrepreneurship in
Peru. Revista Venezolana de Gerencia, 27(100),
1837–1858. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.33
Cardella, G.M.,
Hernández-Sánchez, B.R. & Sánchez-García, J.C. (2020). Women
Entrepreneurship: A Systematic Review to Outline the Boundaries of Scientific
Literature. Frontiers in Psychology, 11, 1557. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01557
Cardella, G.M., Hernández-Sánchez, B.R., Monteiro,
A.A. & Sánchez-García, J.C. (2021). Social entrepreneurship research:
Intellectual structures and future perspectives. Sustainability, 13(14),
7532. https://doi.org/10.3390/su13147532
Cheng, T. (2022). The Application of Web-Based Scientific
Computing System in Innovation and Entrepreneurship. Discrete Dynamics in
Nature and Society, 1-13. https://doi.org/10.1155/2022/1453889
Chepurenko, A., Kristalova, M. & Wyrwich, M.
(2019). Historical and institutional determinants of
universities’ role in fostering entrepreneurship. Foresight and STI
Governance, 13(4), 48–59. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.4.48.59
Cruz-Sandoval, M., Vázquez, C., Carlos-Arroyo, M. &
Amézquita-Zamora, J. (2023). Student Perception of the Level of
Development of Complex Thinking: An Approach Involving University Women in
Mexico. Journal of Latinos and Education, 1–13. https://doi.org/10.1080/15348431.2023.2180370
Cunningham, J. A. & Menter, M. (2021).
Transformative change in higher education: Entrepreneurial universities and
high-technology entrepreneurship. Industry and Innovation, 28(3),
343–364. https://doi.org/10.1080/13662716.2020.1763263
De Oca Rojas, M., Isaac, B. & Nelson, C. C. S.
(2022). Research methodology in entrepreneurship: A strategy for the scientific
production of university teachers. Revista de Ciencias Sociales, 28(2),
381–391. https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37945
Diez, R. C. Á., Esparza, R. M. V., Bañuelos-García, V.
H., Santillán, M. T. V., Félix, B. I. L., Luna, V. A., Ponce, J. R. H.,
Martínez, F. M. G., Alvarado-Peña, L. J. & López-Robles, J. R. (2022). Silver economy and
entrepreneurship, an emerging innovative area: An academic, scientific and
business framework for building new knowledge. Iberoamerican
Journal of Science Measurement and Communication, 2(3). https://doi.org/10.47909/ijsmc.45
Duval-Couetil, N., Ladisch, M. & Yi,
S. (2021). Addressing academic researcher priorities through science and
technology entrepreneurship education. Journal of Technology Transfer, 46(2),
288–318. https://doi.org/10.1007/s10961-020-09787-5
Farida, F. A., Hermanto, Y. B., Paulus, A. L. & Leylasari, H. T. (2022). Strategic Entrepreneurship
Mindset, Strategic Entrepreneurship Leadership, and Entrepreneurial Value
Creation of SMEs in East Java, Indonesia: A Strategic Entrepreneurship
Perspective. Sustainability, 14(16), 10321. https://doi.org/10.3390/su141610321
Fernández, G.,
Ayaviri, R. D., Nina, V. D. A. & Núñez, A. I. M. (2022). Competencias
emprendedoras para generar una cultura de emprendimiento en la educación
superior. Revista de ciencias sociales, 28(6), 297-313.
https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38847
Filser, M.,
Kraus, S., Roig-Tierno, N., Kailer, N. & Fischer,
U. (2019). Entrepreneurship
as catalyst for sustainable development: Opening the
black box. Sustainability, 11(16), 4503. https://doi.org/10.3390/su11164503
Fini, R., Perkmann, M. &
Ross, J.-M. (2022). Attention to Exploration: The Effect of Academic
Entrepreneurship on the Production of Scientific Knowledge. Organization
Science, 33(2), 688–715. https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1455
Gicheva, D. & Link,
A.N. (2022). Public sector entrepreneurship, politics, and innovation. Small
Business Economics, 59(2), 565–572. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00550-0
Harrison, R.T. (2023). W(h)ither entrepreneurship?
Discipline, legitimacy and super-wicked problems on the road to nowhere. Journal
of Business Venturing Insights, 19. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00363
Jiang, D. & Hou, Z. (2019). Research on the mode
of innovation and entrepreneurship education for college students. International
Journal of Information and Education Technology, 9(11), 831–835. https://doi.org/10.18178/ijiet.2019.9.11.1313
López-Caudana, E. O.,
Vázquez-Parra, J.C., George-Reyes, C.E., & Valencia González, G. C. (2025).
Scientific-technological
entrepreneurship and complex thinking for all: A gender study in science clubs
in Mexico. Journal of Latinos and Education. https://doi.org/10.1080/15348431.2024.2444938
Lugo-Armenta, J. & Pino-Fan, L. (2022).
Inferential reasoning of high school mathematics teachers about t-Student statistic. Uniciencia, 36(1), 1-29. https://doi.org/10.15359/ru.36-1.25
Luh, W.M. (2024). A General Framework for Planning the
Number of Items/Subjects for Evaluating Cronbach’s Alpha: Integration of
Hypothesis Testing and Confidence Intervals. Methodology, 20(1), 1-21. https://doi.org/10.5964/meth.10449
Manterola, C. & Otzen, T. (2015). Estudios Experimentales 2 Parte. Estudios Cuasi-Experimentales. International
Journal of Morphology, 33(1), 382-387. https://doi.org/10.4067/S0717-95022015000100060
Merino-Soto, C. (2023). Aiken’s V Coefficient:
Differences in Content Validity Judgments. MHSalud: Revista en
Ciencias del Movimiento Humano y Salud, 20(1), 1-10. https://doi.org/10.15359/mhs.20-1.3
Muñoz, P. & Dimov, D. (2023). A translational
framework for entrepreneurship research. Journal of Business Venturing
Insights, 19. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00361
Niu, B., Liu, Q. & Chen, Y. (2019). Research on the university
innovation and entrepreneurship education comprehensive evaluation based on AHP
method. International Journal of Information and Education Technology, 9(9),
623–628. Scopus. https://doi.org/10.18178/ijiet.2019.9.9.1278
Novielli, J., Kane, L. & Ashbaugh, A. R. (2023). Convenience
Sampling Methods in Psychology: A Comparison Between Crowdsourced and Student
Samples. Canadian Journal of Behavioural Science.
https://doi.org/10.1037/cbs0000394
Pastran, A. L. (2021). Acción por el Clima:
Emprendedores Sostenibles (ODS 12 Producción y Consumo Responsable). Cuadernos
del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 128. https://doi.org/10.18682/cdc.vi128.4867
Piñeiro-Chousa, J.,
López-Cabarcos, M. Á., Romero-Castro, N. M. y
Pérez-Pico, A. M. (2020). Innovation, entrepreneurship and knowledge in the
business scientific field: Mapping the research front. Journal of
Business Research, 115, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.045
Shi, J. & Cheung, A. (2024). The Impacts of
a Social Emotional Learning Program on Elementary School Students in China: A
Quasi-Experimental Study. Asia-Pacific Education Researcher, 33(1), 59-69. https://doi.org/10.1007/s40299-022-00707-9
Silva, F. O., Espuny, M., Costa, A. C. F., Anaya, Y.
B., Faria, A. M., Santos, G. & de Oliveira, O. J. (2024). Drivers for
Entrepreneurship Education: Harnessing Innovation for Quality Youth Employment
and Income Generation. Quality Innovation Prosperity, 28(1), 193.
https://doi.org/10.12776/qip.v28i1.1905
Sisso, D., Bass, N. & Williams, I. (2023).
Teaching One-Way ANOVA with engaging NBA data and R Shiny within a flexdashboard. Teaching Statistics, 45(2), 69-78. https://doi.org/10.1111/test.12332
Suárez-Brito, P., Elizondo-Noriega, A., Lis-Gutiérrez,
J.P., Henao-Rodríguez, C., Forte-Celaya, M.R. & Vázquez-Parra, J.C. (2024),
Differential impact of gender and academic background on complex thinking
development in engineering students: a machine learning perspective. On the
Horizon, 33(1), 14-31. https://doi.org/10.1108/OTH-11-2023-0036
Sułkowski, Ł. & Patora-Wysocka, Z. (2020). International entrepreneurship
of universities: Process-oriented and capabilities perspectives. Entrepreneurial
Business and Economics Review, 8(3), 175–188. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080310
Surana, K., Singh, A. & Sagar, A. D. (2020).
Strengthening science, technology, and innovation-based incubators to help
achieve Sustainable Development Goals: Lessons from India. Technological
Forecasting and Social Change, 157, 120057. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120057
Thomas, E., Faccin,
K. & Asheim, B. T. (2020). Universities as orchestrators of the development
of regional innovation ecosystems in emerging economies. Growth and
Change, 52(2), 770-789. https://doi.org/10.1111/grow.12442
Vázquez-Parra, J. C., Lis-Gutiérrez, J. P.,
Henao-Rodriguez, L. C., George-Reyes, C. E., Tramon-Pregnan,
C. L., Del Río-Urenda, S., Chio, M. E. B., & Tariq, R. (2025). Comparison
of Perceived Achievement of Complex Thinking Competency Among American,
European, and Asian University Students. Social
Sciences,
14(1), 42. https://doi.org/10.3390/socsci14010042
Virzi, N., Koirala, B. & Spillan, J.
(2015). Factores que influyen en la inclinación de estudiantes de hacerse
emprendedores: Perspectivas desde Guatemala. Multidisciplinary
Business Review, 8(2),
72–84. https://journalmbr.net/index.php/mbr/article/view/330
Wang, M., Cai, J., Soetanto, D. & Guo, Y.
(2023). Why do academic scientists participate in academic
entrepreneurship? An empirical investigation of department context and the
antecedents of entrepreneurial behavior. Journal of Small Business
Management, 61(4), 1497–1528. https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1844486
Wurth, B., Stam, E. & Spigel, B. (2021).
Toward an Entrepreneurial Ecosystem Research Program. Entrepreneurship
Theory and Practice, 46(3), 104225872199894. https://doi.org/10.1177/1042258721998948